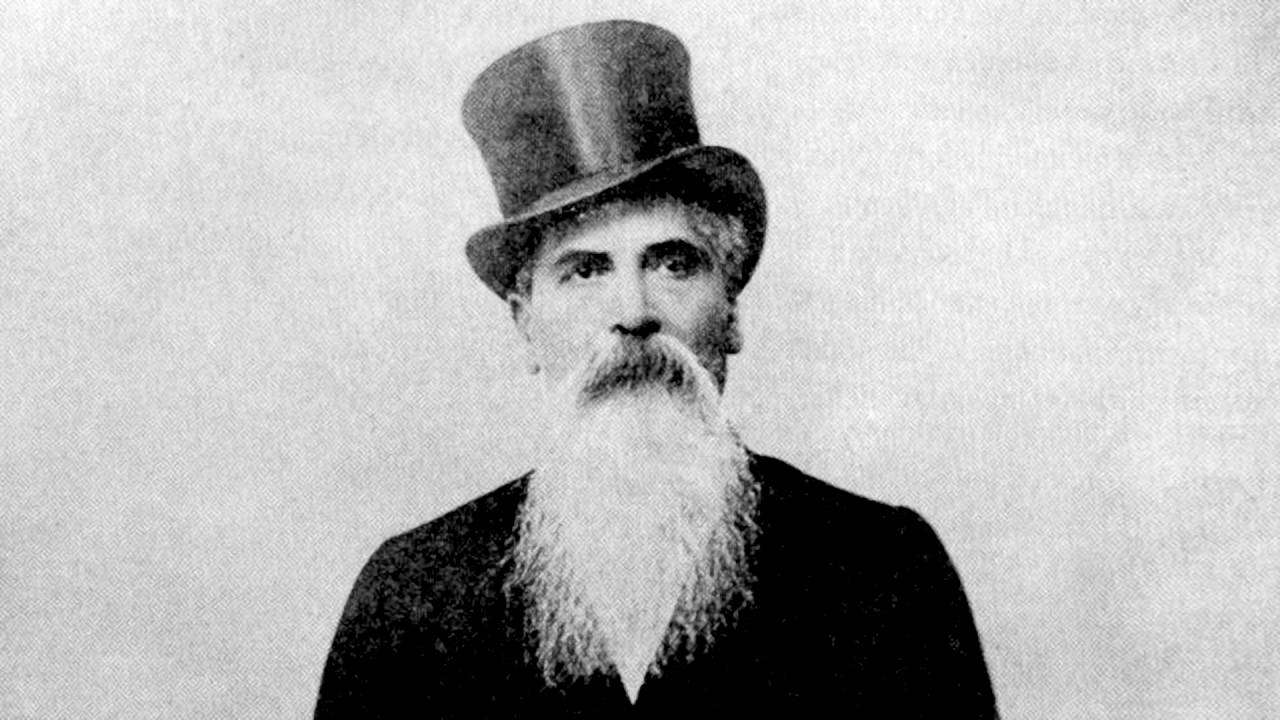
A mí particularmente la palabra ha terminado por resultarme chocante e incómoda. Pero en mi caso influyen otras cuestiones y otros sentimientos que ahora mismo carecen de interés para lo que pretendo contar en este artículo. Razones me sobran, pues, para no querer defender esa palabra y todo aquello que la idea de flexibilidad trae aparejado.
Lo que no puedo dejar de observar es que el efecto destructivo de la pandemia y del confinamiento de las personas sobre la economía ha sido apreciablemente menor en aquellos países y territorios dotados de una mayor flexibilidad institucional (un concepto sólidamente implantado en la economía), así como en aquellas empresas en las que sus trabajadores ya disponían -esto es, con anterioridad al confinamiento- de algunas formas de libertad en sus prácticas laborales cotidianas.
Por el contrario, los países con instituciones más rígidas y cuyas unidades productivas siguen de algún modo aferradas a modelos laborales clásicos y en cierta medida esquemáticos, no solo son los que más han sufrido el deterioro de su economía (donde más puestos de trabajo se han perdido, donde más empresas se han cerrado, donde más han caído el PIB y la recaudación tributaria) sino también, y en algunos casos, son los que peor han sufrido el embate de la enfermedad y han pagado el exceso de rigidez con una elevada cifra de contagiados y fallecidos.
Claro está que cuando hablamos de los países que menos han sufrido por la pandemia hablamos de algunos relativamente pequeños (como Nueva Zelanda, Holanda o Portugal) que pueden permitirse el lujo de la agilidad frente a la amenaza de un enemigo desconocido, algo que no sucede en otros más grandes como Francia, el Reino Unido, Italia, España o los Estados Unidos, cuya configuración institucional, estructura económica y dimensiones demográficas constituyen una invitación o un caldo de cultivo para el avance destructivo del virus y el contagio masivo de la enfermedad.
Paradójicamente, ha sido en los países más grandes y de estructura económica más diversificada en donde se ha podido advertir con mayor claridad cómo el trabajo adaptable (ágil o flexible), aquel en el que priman la productividad, la eficiencia y la satisfacción del trabajador, ha permitido que las empresas sigan en pie, mientras que las otras, las del trabajo clásico, se han enfrentado al fantasma del colapso, la destrucción de empleo y la desaparición de los negocios.
Algunos dicen que la pandemia ha contribuido a alumbrar una nueva economía, puesto que ha empujado a muchas empresas rígidas y anticuadas a adoptar, de urgencia y a marchas forzadas, una base tecnológica mínima que permitiese a sus asalariados trabajar donde y cuando quieran, con las herramientas que quieran o necesiten. Pero esta combinación ya formaba parte del ecosistema mucho antes de que el virus nos golpeara; solo que algunos recelaban de ella porque seguían ganando ingentes cantidades de dinero a fuerza de mantener a sus trabajadores atados a una silla de nueve a cinco, una fórmula que por increíble que parezca todavía reporta enormes dividendos a muchas empresas.
Aunque en sus orígenes la idea de flexibilidad en el trabajo estuvo asociada a la comodidad del trabajador, todas aquellas innovaciones encaminadas a hacer que los trabajadores fuesen menos infelices en sus lugares de trabajo eran miradas (y todavía lo son) con bastante desconfianza por los empleadores, quizá a causa de la extendida creencia de que el trabajo flexible es muy malo para la buena marcha del negocio.
Pero a la desconfianza de los patronos se unió posteriormente el rechazo ideológico a la flexibilidad proveniente de los propios trabajadores y de sus organizaciones; una reacción que tiene que ver con una idea relativamente homogénea de la solidaridad de clase.
Si el sino del trabajador asalariado es el de sufrir, pues suframos todos más o menos igual, que nadie se quede afuera ni se corte solo. El trabajo no puede ser cómodo para unos y para otros no. A la cabeza de este movimiento de rechazo se colocaron los sindicatos, pero no porque no quisieran que algunos trabajadores disfrutaran de mejores condiciones de labor sino porque vieron en las diferentes formas de flexibilidad (de comodidad obrera, al fin y al cabo) un poso de felicidad que les abocaba rápidamente a su propia destrucción. De algún modo, los sindicatos -erigidos sobre la base del sacrificio y el sufrimiento compartidos- escogieron un modelo de decadencia lenta y controlada, muy parecido al descrito por Thomas Mann en su novela Buddenbrooks, que describe el retroceso social y económico de una familia a lo largo de cuatro generaciones.
Un poco más tarde, este asunto dejó de ser (o mejor dicho de aparecer como) la reivindicación más o menos hedonista de unos trabajadores que aspiraban a humanizar la explotación para convertirse en un ariete a disposición del antagonista social para perforar la solidaridad obrera y destruir sus conquistas acumuladas a lo largo de los siglos. Pero esta forma brutal e interesada de entender y practicar la flexibilidad (desregulación del trabajo, retroceso de la negociación colectiva, preterición de los sindicatos, abdicación del rol protector del Estado, y un largo etcétera de medidas antiobreras) ha recibido un espantoso golpe con la pandemia, el encierro y la paralización de la economía.
Los nuevos héroes sociales
Aunque todavía es muy pronto para sacar conclusiones firmes, es muy probable que la pandemia y sus tremendas consecuencias sociales y económicas hayan modificado ya nuestra percepción de la solidaridad.Los nuevos héroes sociales, los que asoman victoriosos en el horizonte, son los que, en estas extraordinarias circunstancias que vivimos, pueden trabajar, no los que se han visto privados de sus trabajos, sea porque lo han perdido o porque no lo pueden ejercer. Estos últimos -junto con los enfermos y los fallecidos- son víctimas de la pandemia. Pero también deben ser considerados víctimas de un sistema rígido y esclerosado que no les ha permitido ni les ha dado oportunidad de adaptarse a tiempo, que los ha expulsado de la economía casi a la primera. Aunque no me guste para nada, el nefasto nombre de flexibilidad merece, tras la pandemia, una nueva oportunidad.
Porque da la casualidad de que quienes hoy pueden trabajar y están sosteniendo al país con su esfuerzo son los trabajadores flexibles; es decir, aquellos que pueden conciliar la vida familiar y la vida laboral (especialmente las mujeres), aquellos que han luchado por no pasar su jornada de trabajo encadenados a un escritorio, los que han sabido incorporar a tiempo la tecnología a sus vidas y hoy se las ingenian para mantener sus rentas y su ocupación trabajando y creando riqueza incluso desde un teléfono móvil.
En países como España, Italia o el Reino Unido, estos trabajadores no solo están en la banca o en el sector servicios, como a menudo se cree, sino también en la sanidad pública y en los servicios asistenciales como los bomberos y las ambulancias; es decir, en la primera línea de combate contra el virus.
Es bastante prematuro lanzar al viento ahora que teníamos, casi todos, una idea equivocada del trabajo flexible, pero si los estos elementos de juicio de que disponemos en estos momentos no sufren una alteración sustancial en los próximos meses, nos veremos obligados a reconocer más pronto que tarde que ha sido el trabajo flexible el que ha salvado a la economía, y que, por el contrario, aquel trabajo en el que no se acometieron a tiempo cambios culturales reales en torno su forma de organización quizá se ha perdido para siempre.
Muchos podrán decir también que el neoliberalismo se ha puesto las botas con la pandemia ya que es muy probable que cuando todo haya pasado no volvamos a recuperar jamás los niveles de empleo que teníamos antes. Pero si algo como esto llegara a ocurrir, no será seguramente por el nivel de perversidad de las políticas neoliberales, por los apetitos de ganancia de los poderosos que concentran la mayor parte de la propiedad y la riqueza disponibles o por la debilidad ya estructural del movimiento obrero. Sucederá en cualquier caso porque la súbita paralización de la economía ha permitido sacar a la luz una variedad de actividades y empleos que nos hemos dado cuenta de que no son necesarios y que muchas personas pueden percibirlos incluso como superfluos.
Bienvenida a la renta básica universal e incondicional
Para esto también nos ha servido la pandemia: para ayudarnos a superar los escollos mentales erigidos en el camino hacia la renta básica universal e incondicional, una medida que de neoliberal tiene muy poco y que ha sido ensayada como remedio de emergencia por muchos gobiernos de diferente signo político, pero que ha nacido para quedarse entre nosotros.La renta básica universal e incondicional -una vieja idea libertaria- llega para acompañar un proceso histórico de reducción significativa de la cantidad de trabajo en la producción de la riqueza nacional, unido a un proceso de creciente automatización y a la búsqueda, por muchas personas, de tiempos y espacios libres para desarrollar en plenitud una vida sin ataduras, sin jefes, sin oficinas, sin desplazamientos, pero con una transferencia bancaria puntual a final de cada mes acreditada en nuestras cuentas.
Cambio de época
Para aquellos maestros de los trabalenguas a los que por dos nubes que había en el cielo les gustaba hablar de cambio de época (para diferenciarlos de las épocas de cambio), pues aquí se nos ha venido uno que ni los más pesimistas del lugar esperaban ni podrían haber calculado.Si nos animamos a vivir ese cambio con la intensidad que se merece, pues que cambie todo lo que sea posible, empezando por nuestra sesgada percepción de la solidaridad. Si cambia nuestra forma de producir la riqueza que necesitamos para vivir, pues que cambien también las formas de distribuirla, antes de distinguir a sus verdaderos productores de los que simplemente viven de lo que producen los demás.
Ya sabemos el precio que tenemos que pagar por encerrarnos en la comodidad de lo fácil y lo conocido, de modo que no nos queda otra salida que abrazar la incertidumbre, aplaudir como héroes a quienes solo hasta ayer eran villanos, y -por qué no- revisar también el significado de algunas palabras malditas.
