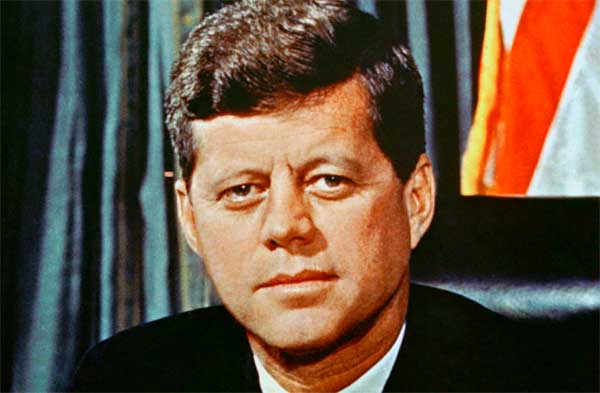 El largo periodo de prosperidad y estabilidad política que vivieron los países centrales del mundo después de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una aparente paradoja: por un lado, la aproximación calculada y negociada de los extremos ideológicos, que fructificó en la erección de los modernos Estados del Bienestar, y, por el otro, el irreductible enfrentamiento entre bloques que derivó en la Guerra Fría.
El largo periodo de prosperidad y estabilidad política que vivieron los países centrales del mundo después de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una aparente paradoja: por un lado, la aproximación calculada y negociada de los extremos ideológicos, que fructificó en la erección de los modernos Estados del Bienestar, y, por el otro, el irreductible enfrentamiento entre bloques que derivó en la Guerra Fría. Clausurado aquel periodo irrepetible de la historia -con la primera crisis del petróleo, para algunos; para otros, con la caída del bloque soviético- los libros nos señalan a un perdedor muy claro (el comunismo), a un ganador pírrico (el bloque Occidental, también llamado con cierta exageración «el mundo libre») y a un perdedor progresivo (el Estado del Bienestar).
Así como el bloque soviético se desestructuró rápidamente y los países que lo integraban -incluida la poderosa Rusia- consiguieron en poco tiempo transformar de raíz sus sistemas productivos, los países que habían logrado trabajosamente dotarse de un Estado del Bienestar sólido y en los que las fuerzas de la izquierda democrática (partidos socialistas y socialdemócratas) habían contribuido decisivamente al mantenimiento de los equilibrios precedentes, comenzaron a prescindir progresivamente de la izquierda para el sostenimiento -incluso ideológico- de las instituciones y los mecanismos del bienestar.
Dicho en otras palabras, que el triunfo del capitalismo sobre su antagonista tuvo como efecto más o menos inmediato que el Estado del Bienestar (un pacto entre fuerzas de la derecha liberal y democrática con fuerzas de la izquierda no dogmática) fuese objeto de ciertas disputas de paternidad que, al día de hoy, solo han conseguido que aquella izquierda progresista, comprometida con las libertades y respetuosa de la democracia, se convierta en una fuerza marginal, incluso en aquellos países en los que fue hegemónica.
La derecha -aun la no liberal- se apropió entonces de las banderas del Estado del Bienestar, y este, con sus luces y sus sombras, sigue vigente y goza de una amplia aceptación social en la mayoría de los países en los que contribuyó a la paz, a la estabilidad y a la prosperidad. Incluso, en algunos de estos países, la derecha ha demostrado que es capaz de gestionar mejor las instituciones del Estado del Bienestar (ya era importante que no las destruyera), algo que parecía imposible, no solo por razones ideológicas sino porque las fuerzas socialdemócratas, cuando les tocó hacerlo, lo hicieron francamente bien.
Como resultado de este proceso, las fuerzas de la izquierda democrática se han replegado y parte de lo que en otros tiempos constituyó su base social (abrumadoramente mayoritaria en algunos países) ha iniciado un lento «regreso a los orígenes»; esto es, al extremo.
Después de la caída del bloque soviético se han sucedido tres acontecimientos que han influido notablemente en la marcha del mundo y, por ende, en la configuración de las fuerzas políticas: 1) la mundialización; 2) la expansión territorial de la democracia y 3) la revolución digital.
Al lado de estos fenómenos, y probablemente como consecuencia de ellos, otros acontecimientos han variado sustancialmente la forma en que estábamos acostumbrados a entender y resolver los problemas políticos: la globalización de los mercados financieros, la profunda crisis económica de 2008, la difusión a escala mundial del terrorismo, la aparición de falsos regímenes democráticos, el desafío del clima y las nuevas amenazas a la paz.
La crisis de la izquierda
Estos sucesos le han venido como anillo al dedo a una parte de la izquierda que se mantenía agazapada y expectante en los límites exteriores de la democracia. Esta izquierda ha conseguido pescar en río revuelto y, como consecuencia de ello, ha atraído hacia sus posiciones a una parte importante -pero aún no decisiva- de las fuerzas democráticas y progresistas que hacia mediados del siglo XX protagonizaron la revolución del bienestar.La vigencia casi incontestable del discurso democrático en todo el mundo, que hace muy difícil que alguien proponga abiertamente el abatimiento de la democracia y la instauración de regímenes autoritarios, ha forzado a esta izquierda renovada (en sus tácticas pero no en sus fundamentos ideológicos) a adoptar formulaciones populistas y demagógicas (eslóganes fáciles y directos, apelaciones a los sentimientos populares, grandes baños de masas, en la mayoría de los casos), renunciando en teoría, sin renunciar del todo, al asalto al poder por el proletariado en armas.
El ejemplo más notable de esta deriva es la posición del líder de la izquierda bolivariana española, Pablo Iglesias, que después de haber obtenido 45 escaños en el Congreso de los Diputados, planteó a los suyos la «coexistencia» de una estrategia parlamentaria y otra de revueltas «en la calle» orientadas a conquistar el poder.
La violencia desembozada parece haber sido sustituida por el discurso, por una violencia de baja intensidad que encuentra en las redes sociales el medio ideal para su propagación. Salvando las distancias, la estrategia es muy parecida a la del «contagio revolucionario», que en su día puso en práctica el Che Guevara, sin haber conocido las redes sociales.
La izquierda radical se ha beneficiado -de ello no hay dudas- de la pérdida de identidad de la izquierda moderada y democrática, que, al ver cómo la derecha le arrebataba las banderas del Estado del Bienestar, se apartó de su ideario original, básicamente orientado a la realización de los valores de justicia social y solidaridad, así como a la protección de las clases trabajadoras, para intentar tutelar a otros colectivos «vulnerables», teóricamente preteridos por lo que en su momento se consideró una obsesiva dedicación de los recursos sociales disponibles a los pobres y a los desasistidos.
Esta izquierda democrática y libertaria ha retrocedido en casi todos los países. En Alemania, abrazada por la derecha, cuyo gobierno soporta. Su líder, Martin Schulz está aún muy lejos de disputarle la hegemonía a Angela Merkel; en España, con el descalabro electoral del PSOE (su líder Pedro Sánchez, a pesar de estar viviendo una segunda juventud arrastra el estigma de ser el líder socialista que obtuvo los peores resultados en la historia de la democracia de este país); en Francia, derrotada sin atenuantes (François Hollande no quiso presentarse como cantidato; Benoît Hamon y Manuel Valls, sus teóricos sucesores, han renunciado al Partido Socialista). La única excepción parece ser hoy el Partido Laborista inglés y su líder Jeremy Corbyn, que han protagonizado el pasado mes de junio unas elecciones épicas.
Sin embargo, la gran contradicción que experimentan hoy las fuerzas progresistas es que la caída cada vez más apreciable de la izquierda dogmática no se ve reflejada en una recuperación de la izquierda democrática. Fenómenos como el retroceso electoral de Podemos en España (la formación morada ha perdido más de un millón de votos en las últimas elecciones generales), el descalabro de Venezuela, la claudicación de Syriza en Grecia, la ambigüedad de Cuba o las lamentaciones nostálgicas de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon no consiguen devolver a la izquierda libertaria ni su prestigio ni su audiencia electoral, sino, en todo caso, alimentar la hoguera de los partidos populistas de extrema derecha.
Libertad y moderación
Vivimos, pues, un momento crítico en el que la política y la democracia se encuentran seriamente amenazadas por los extremos ideológicos opuestos. Pero no tanto por su enfrentamiento recíproco sino más bien por la cruenta batalla que los extremos radicales y populistas libran contra la moderación democrática, a la que tanto unos como otros han señalado como su particular enemigo.Un momento de incertidumbre en el que probablemente lo único que se puede apreciar con nitidez sea la confusión de roles entre diferentes opciones políticas e ideológicas. Hecho que parece demostrado en el empeño que las fuerzas reaccionarias están poniendo para intentar ocupar los lugares que los partidos tradicionalmente reformistas -y aun los conservadores- han dejado de frecuentar, bien sea por cansancio o por la falsa creencia de que los cambios del mundo han desactivado definitivamente el conflicto social que enfrenta a ricos y a pobres.
Solo hasta ayer parecía que los extremos le estaban ganando la batalla a la moderación. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha señalado el punto más alto de esta aparentemente imparable escalada de los extremos. Pero el reformismo progresista no está muerto, como lo demuestra la rotunda elección de Emmanuel Macron como presidente de Francia y el igualmente abrumador triunfo de su desconocida formación política en las legislativas francesas.
El papel que vaya a jugar la izquierda en el nuevo escenario político y social que se insinúa para la próxima década es todavía una incógnita. Con el Estado del Bienestar atrapado en los confines ideológicos del liberalismo y sin otros objetivos claros, la izquierda socialdemócrata parece abocada a la extinción. La izquierda radical, por su parte, consciente de que retrocede en casi todas partes del mundo, difícilmente podrá incrementar su fuerza en los próximos años, sobre todo cuando el colapso de Venezuela parece inminente.
Así como la política atraviesa por un momento de turbulencias y de incertidumbres, la democracia afronta riesgos específicos. El más preocupante de todos, la sustitución de la representación popular estable por movimientos espontáneos y efímeros en las redes sociales, que luego tienen su traducción en fórmulas electorales extravagantes o contradictorias.
El retroceso de la representación parlamentaria acarrea de forma inevitable el de los partidos políticos, de modo que la batalla que librará la democracia en los próximos años es una batalla por la racionalidad democrática; es decir, por encontrar la forma en que las decisiones vinculantes que adoptan las sociedades en que vivimos sean el resultado de procedimientos inobjetablemente transparentes, participativos, respetuosos del pluralismo y, sobre todo, sensatos; es decir, que no sean el producto de un acaloramiento coyuntural o de la manipulación interesada de los sentimientos y las opiniones de los ciudadanos en las redes sociales, que persigan como objetivo la construcción de mayorías emocionales o, peor aún, pasionales.
La dialéctica de los extremos opuestos amenaza esta última aspiración de la democracia, en la medida en que los extremismos propician soluciones a los efectos en base a verdades absolutas, sin detenerse a examinar jamás sus causas. Solo por intentar ponerlo en términos simples, se podría decir que el más grave riesgo que enfrentan la política y la democracia al mismo tiempo son los intentos de los extremos por anular la variedad, colocando a la ideología por encima de la política y aproximando a la primera a las creencias o sentimientos religiosos y, en algunos casos, a las identidades deportivas.
Por razones como estas, ser revolucionarios hoy consiste en defender la moderación y en conectar su defensa con la siempre necesaria reivindicación de la libertad. Como dijo Daniel Webster, prominente hombre público norteamericano del siglo XIX, «la libertad existe en proporción a la moderación saludable». Como antes lo advirtió Montesquieu, es la moderación del legislador la que produce naturalmente un clima de libertad política.
De cara al futuro
Para alcanzar este objetivo es necesario contar tanto con una derecha fuerte como con una izquierda comprometida, que sean capaces de dialogar, de entenderse y de pactar. De tirar, como se dice, «por la calle del medio» y de reconocerse mutuamente como sujetos condenados a convivir.Los extremos, que abogan por la destrucción de todo aquello que no resuene en su misma longitud de onda, en el mejor de los casos nos invitan a entrar a una ciudad en llamas, en donde las libertades -especialmente la libertad de elegir- carecen de todo sentido y de utilidad.
La complejidad de estos temas, unida a mis propias limitaciones, me eximen de formular una conclusión general. No obstante, quisiera finalizar estas líneas con un llamamiento a mis conciudadanos a desconfiar de los cantos de sirena de los que dicen amar el terruño, la política, o ambas cosas a la vez. Y al mismo tiempo rescatar la figura de esos centenares de héroes cívicos, normalmente anónimos, que van contra la corriente y que en las redes sociales y otros espacios abogan por la moderación y el respeto a nuestros semejantes, cualquiera sea su opción política.
Quisiera que sepan que el futuro se construirá en base al esfuerzo de estas personas anónimas, que luchan silenciosamente para que no se prive a la política de esa cualidad que le permite hacernos disfrutar de la variedad, y no sobre los aspavientos y las mentiras de los que quieren controlar la política para abolirla y para implantar la tiranía de las verdades absolutas.
{articles tags="current" limit="8" ordering="random"}
- {link}{title}{/link}
