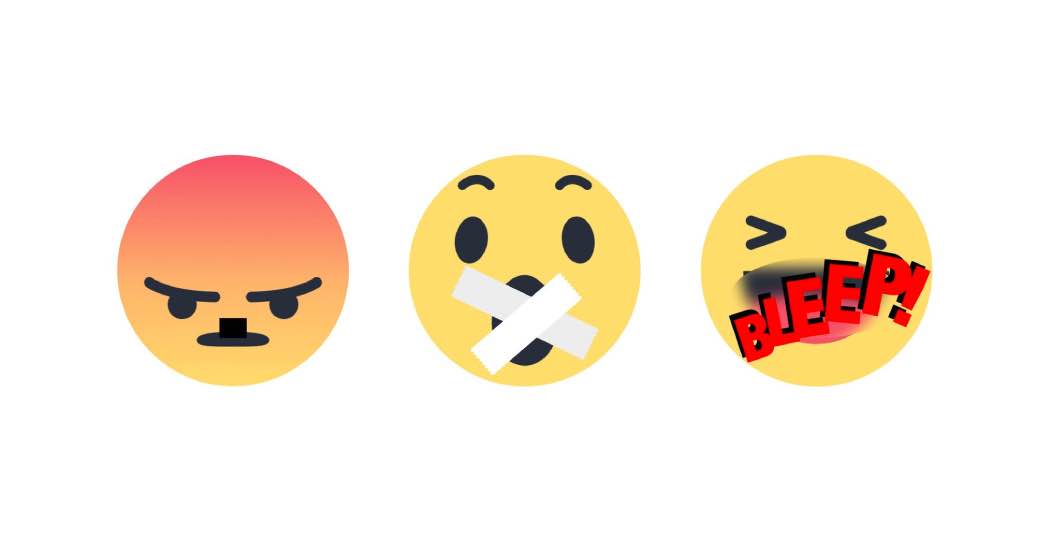
El auge de las redes sociales y los excesos a los que nos tiene mal acostumbrados este espacio difuso de convergencia ciudadana han disparado las denuncias por delitos de odio. Al menos esto es lo que sucede en España, en donde cada día producen acontecimientos que, de una forma o de otra, son encuadradas en los tipos penales definidos en el artículo 510 del Código Penal, que castiga una serie de conductas relacionadas con el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra ciertas personas o determinados grupos.
No se trata de conductas sin importancia, según se desprende de las penas que prevé la ley para quien las lleve acabo: uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses.
Lo que quiero poner de relieve aquí es que, aunque han aumentado considerablemente los delitos, los enjuiciamientos y las condenas por odio, es realmente dudoso que los niveles de odio se hayan incrementado en nuestra sociedad de una forma correlativa.
Con el odio -que es un sentimiento humano, de los más primitivos que se conocen- sucede como con el amor, cuya cantidad e intensidad en una sociedad no se puede medir con precisión y que de alguna manera se mantiene en una cantidad relativamente estable a través de los tiempos.
Si pensamos en el odio como la contracara del amor en un juego de suma cero, parecería que el aumento del odio -que es considerable, según dicen algunos- ha reducido significativamente la cantidad de amor que somos capaces de prodigarnos los seres humanos, lo cual no es en modo alguno cierto.
Lo que sí es cierto, o por lo menos lo parece, es que aquellas personas que son capaces de experimentar un amor intenso e irracional también son capaces de odiar de ese modo. Si, como se suele decir, del amor al odio hay un solo paso ¿qué razones hay para pensar que un gran amador se va a convertir, tras ese pequeño paso, en un odiador moderado e insignificante?
Al contrario, todo indica que quien es víctima -generalmente voluntaria- de sus pasiones enormes y descontroladas odia de una forma muy parecida a la que ama.
Esto nos permite ver con mayor claridad quizá que el odio entre nosotros sigue siendo el mismo de siempre, solo que las redes sociales nos permiten expresarlo con mayor frecuencia e, incluso, con mayor intensidad. Para ponerlo en palabras políticamente correctas: permiten darle mayor «visibilidad» a nuestros enojos, a nuestros desprecios y a otras visceralidades parecidas a estas.
Pero ello no quiere decir que se deba perseguir el odio con más intensidad ahora que antes. No conviene sacar las cosas de su lugar, porque de lo contrario la sociedad se puede convertir en un caos y en un espacio en donde la persecución de unos hacia otros por los sentimientos de cada cual está asegurada.
Si es cierta la tesis de que ahora no hay más odio que antes, las personas que lo sufren -que lo sufrimos- tenemos hoy aproximadamente la misma cantidad de enemigos acérrimos que tuvimos antes. La cantidad no crece, como no crece en intensidad el odio que aquellos enemigos nos profesan. Lo que ha crecido son las oportunidades para manifestar ese odio.
Antes, si una persona cualquiera, un desconocido, te odiaba, las posibilidades de que uno se enterase de esos sentimientos eran realmente remotas. Ahora cualquiera puede enterarse en segundos lo que siente el prójimo por uno. Eso es lo que ha cambiado.
Mi opinión, sin embargo, es la de que el odio oculto y embozado de aquel que no tiene ocasión para manifestarlo o que calculadamente se lo guarda para sí es mucho más nocivo y peligroso que el odio que se expresa públicamente en las redes sociales. Porque el que odia en secreto puede -y a menudo sucede- pasar al acto y llevar a cabo contra nosotros una acción material que seguramente nos va a desagradar. El que odia públicamente y se desahoga con palabras normalmente se queda en eso y aunque su comportamiento es incivilizado y repugnante, termina siendo preferible al que prepara alguna canallada junto a compinches juramentados en el silencio.
Si realmente es justo y progresista luchar contra el odio, deberíamos luchar contra todas sus formas de manifestación y no solo contra las que hacen públicas en un medio de comunicación que ampara más o menos el anonimato. Pero el odio es tan difícil de combatir como el amor, y allí comienzan los problemas para el poder punitivo del Estado.
A los comportamientos irracionales de los individuos -como por ejemplo los insultos destemplados o las descalificaciones discriminatorias- se les debe oponer, en primer lugar, racionalidad y educación. Las buenas formas desarman al enemigo que las ha perdido. Cualquiera sabe que enfrentarse a alguien que controla sus emociones y que, además, utiliza buenas maneras para hacernos sentir su desprecio, es mucho más difícil que aguantar el arrebato o el exabrupto de alguien que sabemos de antemano no resistiría un mínimo debate con nosotros.
En síntesis, que el odio se vea y perciba hoy más que antaño no significa sin más que el odio se haya generalizado entre nosotros o que las personas que lo experimentan sean más perversas que lo fueron aquellos que han consagrado toda una vida a odiar en silencio y a tejer maquinaciones muchas veces imprevisibles. Llegados a este punto, es casi mejor que nos odien a tumba abierta, porque al menos así sabremos a qué nos estamos enfrentando.
El odio -particularmente en las redes sociales- produce el efecto Barbra Streisand; es decir, el sujeto odiado se convierte en popular en cuestión de horas y aunque esa popularidad esté esculpida a base de golpes bajos y descalificaciones varias, no falta quien en un espacio tan sospechado de manipulación no se crea nada de lo que dicen del otro, empiece a idealizarlo y hasta a encontrarle unas virtudes excelsas. No quisiera aventurar juicios personales en este aspecto, pero el zarandeado Harvey Weinstein no solo es hoy uno de los personajes más odiados del planeta sino que su poder mediático se ha multiplicado por mil y su figura, aunque detestable, comienza a ser valorada como icónica por algunos que antes ni siquiera sabían cómo se escribía su apellido.
Escribo estas líneas el 23 de diciembre, fecha en que algunos excéntricos celebran Festivus, una especie de Navidad alternativa ideada para poner de manifiesto el rechazo por las connotaciones comerciales de estas fiestas y que tiene entre sus ritos más preciados el conocido como airing of grievances, que se realiza inmediatamente después de la cena y que consiste en que los asistentes a la fiesta se echan a la cara todas las cosas negativas que no han podido decirse los unos a los otros durante el resto del año. Festivus es, pues, la prueba de que el odio siempre estuvo y que a veces es mejor no esconderlo, con tal de que no empujemos a los demás a odiar lo que nosotros odiamos y de la forma en que nosotros lo hacemos.
