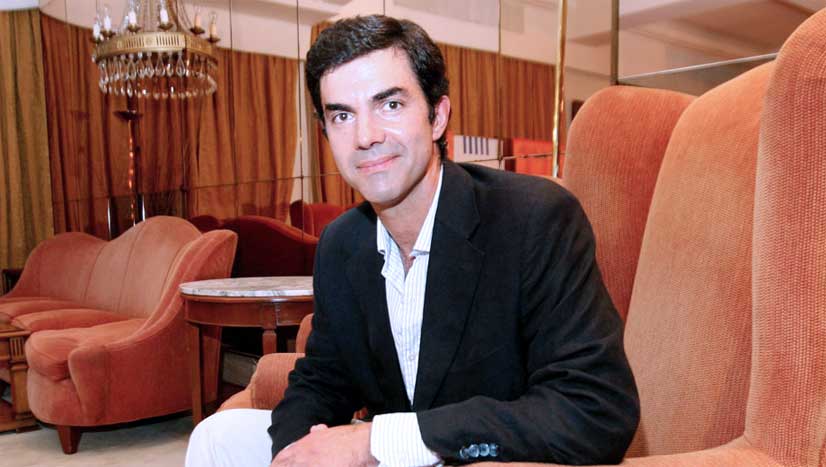
¿Qué hacer cuando un gobernante se ha vuelto odioso, vil y despreciable? ¿Qué actitud tomar cuando el que gobierna ha subvertido la Constitución y privado al pueblo de su libertad?
Estas preguntas han desvelado a filósofos, teóricos de la política y teólogos desde tiempos muy antiguos y han espoleado la imaginación de los dramaturgos más famosos.
Como es sabido, nuestras constituciones (la nacional y la provincial) prevén para estos casos que el primer magistrado del Estado y otros magistrados menores sean sometidos a juicio político y castigados, en caso de ser hallados culpables, con la destitución de sus cargos.
Sabemos también que el diseño de esta institución en nuestros textos fundamentales, así como su procedimiento y sus alcances, son una copia (o una adaptación, según se prefiera) de la Sección 4 del Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos de América, que estableció, por primera vez en el mundo, el sometimiento a juicio político del primer magistrado de un Estado.
Lo que sabemos ya menos es que la introducción de esta figura en la Constitución estadounidense fue contemplada -aunque nos parezca extraño- como una forma de domesticar el asesinato.
En efecto, el 20 de julio de 1787, en medio de un extenso debate en la convención constituyente acerca de la conveniencia de que el presidente sea sometido a impeachment o juicio de destitución, Benjamin Franklin esgrimió un notable argumento en favor de la afirmativa.
«La historia nos proporciona un solo y único ejemplo de un primer magistrado formalmente sometido a la justicia pública. Todo el mundo ha clamado por la inconstitucionalidad de este procedimiento. Antes de esto ¿cuál fue la práctica en los casos en los que el primer magistrado se convierte a sí mismo en odioso y vil? ¿Por qué se ha recurrido al asesinato y se ha privado al primer magistrado, no solo de su vida, sino también de la oportunidad de reivindicar su carácter? Sería mejor entonces que la Constitución contemplara un castigo regular para el Ejecutivo, cuando su mal comportamiento lo haga merecedor de él, y también un camino para una absolución honorable cuando ha sido injustamente acusado».
La utilidad relativa de los antecedentes ingleses
El profesor Josh Chafetz, de Cornell Law School, sostiene que Franklin aludía en sus discursos a dos asesinatos políticos que dejaron profunda huella en la historia: el de Julio César, a manos de Marco Junio Bruto, y el de Carlos I de Inglaterra y Escocia, el rey estuardo ejecutado en 1649, tras un procedimiento judicial que no estaba previsto en la constitución.Lo que parece evidente es que los framers norteamericanos, a la hora de instituir el juicio político, tuvieron en mente la regulación jurídica del impeachment del derecho inglés. La propia palabra, así como la expresión finalmente utilizada en la Constitución americana «high crimes and misdemeanors», que en el derecho inglés era comprensiva de diversas ofensas políticas, revelan una importante influencia de la tradición jurídica colonial.
Pero para Chafetz, la historia del impeachment inglés es de una utilidad interpretativa limitada en la discusión sobre el impeachment presidencial norteamericano. Por la sencilla razón -dice Chafetz- de que, bajo el derecho inglés, la Corona era literalmente indestituible (unimpeachable).
En efecto, el juicio de destitución del presidente norteamericano señala una ruptura decisiva con la práctica inglesa, y es esta ruptura la que explica el especial interés que el tema suscitó durante las sesiones de la Convención de Filadelfia y en los posteriores debates de ratificación.
De hecho, Alexander Hamilton utilizó el argumento del juicio político para defender a la Constitución de los antifederalistas que sostenían que los amplios poderes del presidente norteamericano se asemejaban a los de un rey y, más concretamente, a los del rey de Inglaterra. «La persona del rey de Inglaterra es sagrada e inviolable; no hay ningún tribunal constitucional al que el rey pueda ser sometido sin que ello traiga aparejada la crisis de una revolución nacional», decía entonces Hamilton para remarcar las diferencias sustantivas entre el rey y el nuevo presidente.
La aportación fundamental de Franklin consistió en reconocer que los gobernantes republicanos, legítimamente elegidos, pueden a veces convertirse en odiosos, viles y repugnantes. Y que en tales casos siempre es mejor establecer un mecanismo constitucional para quitarlos del medio, en vez de lo que él considera una alternativa inevitable: el asesinato.
Bajo este punto de vista, el juicio político (tanto el del derecho constitucional norteamericano como el del nuestro) mantiene el vínculo entre destitución y muerte, pero lo atenúa.
Tanto el juicio político como el asesinato resuelven una situación en la cual el primer magistrado se convierte a sí mismo en demasiado odioso y vil como para continuar en el cargo. La diferencia estriba en que mientras el asesinato, por definición, supone la muerte de su objeto, el juicio político americano preserva la vida. La muerte política del presidente destituido es la consecuencia del juicio de culpabilidad, pues, una vez condenado, el presidente es privado de la continuidad en su cargo político. Al igual que sucede en la muerte física, el juicio político y la condena pueden tener efectos permanentes.
Franklin estaba convencido de que el asesinato, como forma de destitución, presenta inconvenientes significativos y riesgos inasumibles. Para empezar, es políticamente perjudicial y disruptivo; luego, conlleva un alto riesgo de error irreversible y es, por último, violento.
De lo que no caben dudas es que el juicio político norteamericano fue instituido para domesticar el asesinato, mediante su regularización y -en palabras de Franklin- su «procedimentalización».
Según Chafetz, la nueva figura «quita a la destitución del Ejecutivo del dominio de la brutalidad para traerla a un terreno civilizado». Sin dudas, fue la falta de «regularidad procedimental» de los asesinatos políticos la que en su momento se erigió en un obstáculo insalvable para la generación fundadora.
Julio César, Carlos I y la libertad de sus pueblos
Benjamin Franklin no solo fue un lector empedernido; también fue, durante toda su vida, un enemigo autodeclarado de los tiranos. De hecho, de su inspirada pluma salió aquel epitafio anónimo para John Bradshaw (el hombre que presidió el juicio a Carlos I) que decía: «Y nunca, nunca olvidéis que la rebelión a los tiranos es la obediencia a Dios»; una frase que luego el propio Franklin propuso para ser incluida en el Gran Sello de los Estados Unidos.Para Franklin, tanto Julio César como Carlos I de Inglaterra fueron tiranos que subvirtieron las constituciones de sus países, acumularon poder y destruyeron la libertad republicana. Ambos mandatarios desencadenaron una sangrienta guerra civil como continuación del proceso. La instauración de la tiranía, entendida entonces como la subversión de la constitución de la república y el ejercicio del poder sin sujeción a la Ley, así como la iniciación de una sangrienta guerra civil para beneficio personal, justificaban, para Franklin, el asesinato.
Los crímenes de César se pueden clasificar en dos grandes categorías: 1) la instigación a la guerra civil y 2) la destrucción de las instituciones republicanas. Es decir, la subversión de la constitución de Roma y la aniquilación de su libertad. Alguna vez Franklin comparó a Julio César -del que dijo, «deshizo su país»- con Cordus, el rey ateniense del siglo XI a. C., que sacrificó su vida por el suyo.
Julio César dio todos los pasos necesarios para expandir su poder, incluso antes de la guerra civil. Durante la guerra, César contaba con el respaldo de una porción muy pequeña del Senado, formada íntegramente por aquellos que no habían huído de la ciudad después de su asalto armado. Fueron entonces sus amigos y simpatizantes los que lo proclamaron dictador, un título que el mismo César cambió por su propia autoridad de cónsul.
Para que un gobierno republicano degenere en tiranía, basta con que los gobernantes dejen de estar sujetos a la ley; es decir, que desaparezcan todas las trabas legales sobre sus propias acciones. A estos efectos, no importa el modo en que el tirano realmente se comporta. Para Franklin y los hombres de su generación, César destruyó la libertad de Roma y acabó con las instituciones de la República. Bajo su tiranía todos los romanos fueron reducidos al estatus de esclavos, sin que para llegar a tal conclusión fuese menester tener en cuenta la dureza o la suavidad del gobierno real de César.
El vínculo sustantivo entre el juicio político y el asesinato
La Constitución de Salta, que en este punto sigue al modelo norteamericano, prevé expresamente la posibilidad de que el Gobernador de la Provincia obre mal, en contra de la propia Constitución, de las libertades de sus conciudadanos y de los intereses del Estado.Los gobernadores, por el solo hecho de ser elegidos por el pueblo (a veces, por mayorías importantes), no son infalibles y mucho menos intocables. No siempre aciertan con sus decisiones y muchas veces -lo estamos viendo- caen en el vicio de la acumulación de poder, que es singularmente dañino para la Constitución y para la libertad de las personas. Si Julio César pudo acabar con las instituciones y la libertad de la república de Roma en menos de cinco años de gobierno, piénsese el daño que la acumulación continua de poder puede hacer en gobiernos de ocho o doce años.
A la luz de los antecedentes históricos que hemos repasado en los párrafos precedentes, se puede decir que el juicio político no solo es una medida pensada simplemente para exigir cuentas al Gobernador y a otros magistrados del Estado, sino un procedimiento racional, una instancia de justicia sustantiva, cuyas reglas están encaminadas, principalmente, a evitar el asesinato.
Es decir, que se trata de un procedimiento diseñado para dar una respuesta no revolucionaria a las injusticias sustantivas y permitir, al mismo tiempo, una salida honorable a aquellos magistrados que han sido injustamente acusados.
El sistema institucional, que impide que el mandato de la Legislatura pueda ser prorrogado, que las cámaras sean disueltas por el Gobernador y que éste pueda utilizar su poder de indulto en los casos de juicio político, apuntan a evitar que el primer magistrado eluda su responsabilidad mediante maniobras parlamentarias.
En cualquier caso, lo más importante (y lo que los gobernantes a menudo no tienen en cuenta, pero deberían) es que la «asesinabilidad» es la que proporciona el derecho sustantivo a la destitución del Gobernador y de otros magistrados del Estado. Mientras que las innovaciones procesales establecidas por la Constitución lo único que hacen es domesticar el proceso, suavizarlo, haciéndolo menos violento, menos disruptivo, menos dañino y menos propenso a los errores irreversibles.
