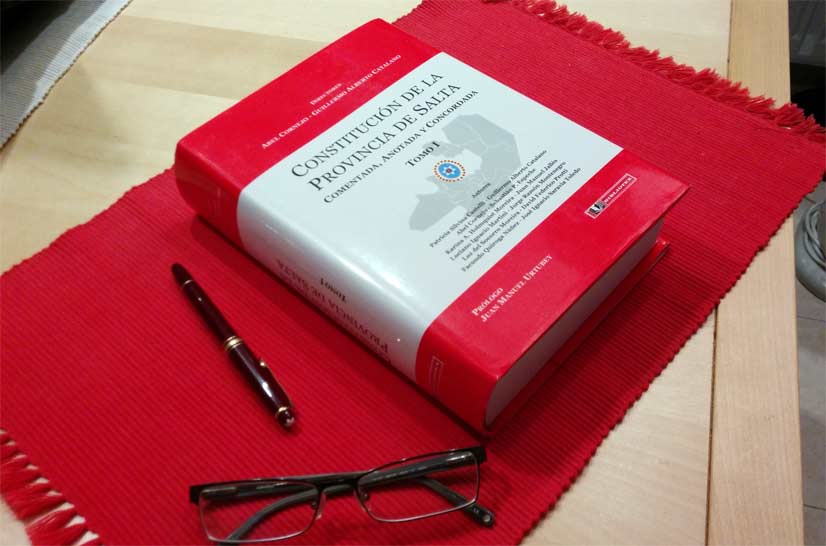 En la Provincia de Salta, donde no son frecuentes las discusiones políticas de alto nivel, se ha entablado en las últimas semanas una muy interesante controversia en torno a la posibilidad jurídica de que el actual Gobernador, que ya ganó dos elecciones seguidas (en 2007 y 2011), pueda presentar su candidatura a la reelección en 2015 y, eventualmente, ejercer el mismo cargo durante doce años seguidos.
En la Provincia de Salta, donde no son frecuentes las discusiones políticas de alto nivel, se ha entablado en las últimas semanas una muy interesante controversia en torno a la posibilidad jurídica de que el actual Gobernador, que ya ganó dos elecciones seguidas (en 2007 y 2011), pueda presentar su candidatura a la reelección en 2015 y, eventualmente, ejercer el mismo cargo durante doce años seguidos. Quienes se oponen a que repita como candidato argumentan que el precepto constitucional que regula la duración del periodo de gobierno y las posibles reelecciones (el cuarto párrafo del artículo 140º de la Constitución de Salta) es contradictorio, confuso y deficiente; a pesar de lo cual -sostienen- deja pocas dudas acerca de la imposibilidad de que el actual Gobernador pueda presentarse por tercera vez como candidato y aspirar así a un tercer periodo de gobierno de cuatro años.
Los que defienden esta última posibilidad niegan la mayor; es decir, desacreditan las conclusiones de los anteriores negando veracidad a la afirmación principal de su razonamiento. Los «reeleccionistas» -por llamarlos de algún modo- piensan por el contrario que el artículo 140º es claro y, aunque no lo expresan con estos términos, sostienen la plena vigencia del viejo aforismo latino in claris non fit interpretatio.
En mi opinión, el artículo 140º de la Constitución (especialmente su cuarto párrafo) no incurre en contradicción, no es confuso ni tampoco está redactado de forma deficiente, como veremos un poco más adelante. Pero dicho esto, es forzoso reconocer que tampoco nos hallamos en presencia, como pretenden los reeleccionistas, de un artículo claro, de una claridad tal que excluya cualquier posibilidad de interpretación.
Sostengo que se trata de un precepto deliberadamente ambiguo, de una fórmula calculadamente abierta que el constituyente de 2003 introdujo en el texto fundamental con plena conciencia del carácter necesario e ineludible de su interpretación posterior.
No obedece a una técnica defectuosa, pues todas las constituciones, en mayor o menor medida, contienen preceptos abiertos que suelen reflejar cierta ambigüedad. En muchas ocasiones -y este parece ser el caso- la ambigüedad es buscada de forma intencionada. Ello sucede con frecuencia -afirma BÖCKENFÖRDE- cuando determinados preceptos son introducidos en el texto constitucional como «fórmulas de compromiso que son precisamente expresión de la falta de acuerdo y que postergan la decisión» (1). A diferencia de lo que sucede en otras parcelas del Ordenamiento, la frecuencia de este tipo de fórmulas ambiguas en el texto constitucional es, como bien señala Konrad HESSE, más acusada que en cualquier otra norma jurídica (2).
En palabras de DÍAZ REVORIO, la generalidad y el carácter abierto de los valores constitucionales —y, por la misma razón, su ambigüedad— no es comparable, en general, a los que muestran el resto de los sectores del Ordenamiento, por lo que la “textura” de la Constitución es mucho más abierta que la de otras normas (3).
El porqué de una formulación calculadamente ambigua
Lo que es necesario averiguar ahora es por qué razón el constituyente de 2003 optó por una formulación ambigua en vez de una redacción concluyente que clausurara cualquier intento de interpretación.La explicación es muy sencilla: En aquel momento, eliminar el obstáculo normativo para que un ciudadano pudiera gobernar la Provincia de Salta durante 12 años (esto es, tres periodos de gobierno seguidos) requería del más amplio consenso de las fuerzas políticas y sociales. Y tal consenso no existió. Fue imposible alcanzarlo.
Por supuesto que el grupo político mayoritario de la asamblea constituyente de 2003 pudo haber impuesto tranquilamente aquella reforma por la sola fuerza de su número (que al final utilizó para introducir la fórmula ambigua, que, como sabemos, dejó subsistente el límite máximo de dos elecciones seguidas). Pero no lo hizo porque el coste político y moral de una operación de tamaña envergadura antidemocrática era inasumible ya entonces, como lo es ahora.
La solución consistió en convertir un precepto inequívoco en uno ambiguo y anfibológico, con la deliberada intención de que uno de los operadores constitucionales más estrechamente vinculado al grupo de poder que impulsó la reforma, clarificara luego las cosas dándole a ese precepto el sentido que la representación popular no se animó a darle, por los motivos que antes expusimos.
De lo que se trataba, en otras palabras, era de dejar abierto a propósito el artículo 140º para que fuese la Corte de Justicia provincial (cuyos miembros designa a voluntad el propio Gobernador) la que dijera, cuando le tocara hacerlo y sin asumir coste político alguno, que el Gobernador y el Vicegobernador de la Provincia pueden ser electos tres veces seguidas y desempeñar sus cargos de forma continua durante doce años.
Unos riesgos que no se pueden ignorar
Al haber obrado de este modo, el grupo de poder que introdujo la ambigüedad (que es, en esencia, el mismo que hoy defiende la extensión del periodo de gobierno a doce años) asumió entonces ciertos riesgos que hoy no puede ignorar.El primero y más importante de ellos es que el artículo 140º pueda ser, más tarde o más temprano, objeto de interpretación por parte de un tribunal de Justicia.
El segundo, que ese tribunal no sea una Corte provincial dócil, manipulable y altamente politizada sino el máximo tribunal de justicia de la Nación (en sus cálculos «soberanos» no entraba la posibilidad de que la nueva redacción del artículo 140º resultara contraria al artículo 5 de la Constitución federal).
El tercero, que los equilibrios políticos que hicieron posible en su momento la introducción de la fórmula ambigua desaparecieran posteriormente.
El cuarto, que la propia evolución democrática a nivel mundial y las innovaciones constitucionales comparadas hicieran que los terceros mandatos seguidos (una forma perversa de acumulación de poder) fuesen vistos cada vez con mayor desconfianza, tanto por ciudadanos como por operadores constitucionales.
En suma, que los reeleccionistas asumieron voluntariamente el riesgo de que la operación fracasara.
No por inteligente, la maniobra dejaba de ser inmoral y antidemocrática, pues de lo que se trataba entonces era de aprovechar la coyuntura favorable (realmente inédita) de una Corte de Justicia integrada -por primera vez en la larga historia institucional de la Provincia- por jueces sin estabilidad (muchos de ellos sin carrera), con mandatos tasados y una comprobada obediencia a los dictados del poder político de turno. La idea original consistía en trasladar a aquellos jueces la carga de resolver, en definitiva y con carácter vinculante, si un Gobernador de Salta puede ser electo un máximo de dos o tres veces.
Todo lo anterior conduce a la conclusión de que quienes hoy defienden la posibilidad de una tercera elección del actual Gobernador están forzosamente obligados a admitir que el juego de la ambigüedad que jugaron ayer los condena a someterse hoy al azar de la interpretación, pues ésta deviene ahora ineludible, como acertadamente sostienen los antireeleccionistas.
En lo que sigue, intentaré justificar argumentalmente la necesidad de que el artículo 140º de la Constitución de Salta sea sometido a interpretación por un tribunal de justicia y efectuaré un repaso somero sobre principales criterios y orientaciones de la moderna interpretación constitucional, procurando poner de relieve la insuficiencia de los métodos tradicionales de la hermenéutica jurídica en relación con la especificidad de la norma constitucional. Revisaré también el estado de la controversia, los términos en que se encuentra planteada e intentaré esbozar una interpretación del precepto discutido a la luz de los principios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, sin dejar de valorar la aportación doctrinal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las tendencias del Derecho Constitucional comparado.
El presente trabajo no pretende analizar exhaustivamente todas estas cuestiones ni, mucho menos, trazar un panorama detallado sobre el estado del debate doctrinal acerca de la limitación de los mandatos. Un objeto tan desmesurado lo abocaría necesariamente a la superficialidad. La intención de quien suscribe es la de efectuar una modesta aportación al debate más amplio sobre la calidad de las instituciones democráticas de Salta y, si acaso, la de exhortar amablemente a los salteños a romper con una tradición de interpretación constitucional estática, egocéntrica, desconectada del contexto social y político y aislada del mundo democrático que nos rodea.
Por qué es necesario interpretar
Es completamente ilógico, además de políticamente reprochable, que los mismos que introdujeron a sabiendas la ambigüedad en el texto constitucional defiendan ahora que el cuarto párrafo del artículo 140º CS es claro, evidente y, por tanto, no interpretable.Dejando a un lado el hecho de que en materia constitucional los casos claros son, en la práctica, una minoría, y que cada vez hay más dificultades para distinguirlos de los que no lo son, lo cierto es que el caso de las reelecciones del Gobernador de Salta se presenta a los ojos de cualquier ciudadano como un caso de interpretación necesaria y obligada.
Como bien señala Konrad HESSE, la interpretación constitucional en sentido estricto se hace necesaria y llega a convertirse en un problema cuando se debe responder a una cuestión jurídico-constitucional que no puede decidirse de manera unívoca y concluyente atendiendo solo a la Constitución (4).
Según el mismo autor, la finalidad de la interpretación consiste no solamente en encontrar, a través de un proceso racional y controlable, el resultado correcto adecuado a la Constitución del problema planteado, sino también en fundamentar dicho resultado y de este modo crear una previsibilidad y una certidumbre del derecho (5).
Y aunque cualquiera puede interpretar la Constitución, de lo que se trata aquí (y los reeleccionistas lo saben) es de enfrentarse a la interpretación jurídica más relevante; es decir, a aquella que es llevada a cabo por los operadores jurídicos a los que el Ordenamiento confiere la potestad de decidir casos concretos mediante la adopción de decisiones vinculantes.
Desde este punto de vista, parece claro que mientras los sujetos legitimados no ejerzan aquella potestad interpretativa, el actual Gobernador de Salta no podrá aspirar a presentarse nuevamente a las elecciones y optar así a un tercer periodo de gobierno seguido.
La forma en que está planteada la controversia
Lo que enfrenta a unos y otros es el cuarto párrafo del artículo 140º de la Constitución de Salta, que establece y regula el estatuto básico del Gobernador y el Vicegobernador de la Provincia. Dicho párrafo se halla redactado del siguiente modo:«Duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser elegidos más de dos veces consecutivas para desempeñarse como gobernador o vicegobernador de la Provincia respectivamente, lo que significa tres períodos seguidos. Con el intervalo de un período pueden ser elegidos nuevamente».
De lo que se trata, en esencia, es de saber si este precepto impide al Gobernador y al Vicegobernador de Salta ejercer como tales más de dos periodos seguidos o consecutivos, o, por el contrario, si se lo permite.
Los reeleccionistas sostienen y afirman que la norma no lo impide, mientras que los antireeleccionistas entienden lo contrario; es decir, que el Gobernador y el Vicegobernador de Salta no pueden, en virtud de esta cláusula, gobernar más de dos periodos seguidos y deben dejar pasar al menos un periodo sin gobernar para poder ser elegidos otra vez.
Hay que recordar que la posibilidad de reelección inmediata o de autosucesión de los Gobernadores de Salta fue introducida, no sin polémica, en la reforma constitucional de 1998, y que todas las constituciones que rigieron en la Provincia con anterioridad a aquel año, utilizando una fórmula parecida, impidieron las reelecciones y la sucesión recíproca entre Gobernador y Vicegobernador (artículo 5º de la Constitución de 1821, artículo 50º de la Constitución de 1855, artículo 116º de la Constitución de 1875, artículo 114º de la Constitución de 1883, artículo 112º de la Constitución de 1888, artículo 113º de la Constitución de 1906, artículo 112º de la Constitución de 1929, artículo 118º de la Constitución de 1949 y artículo 137º de la Constitución de 1986).
Posteriormente, en la reforma de 2003 se añadió al cuarto párrafo del artículo 140º, inmediatamente después de la palabra «respectivamente» y antes de una coma, la frase «lo que significa tres periodos seguidos».
Esta última reforma no habría tenido ningún sentido si antes de ser convocada la asamblea constituyente que la aprobó hubiera existido un consenso amplio y generalizado entre las distintas fuerzas políticas, los ciudadanos y los principales operadores constitucionales, acerca de que la fórmula reeleccionista introducida en 1998 vedaba claramente y sin discusión alguna la posibilidad del desempeño del cargo durante dos periodos seguidos.
La duda fue introducida poco tiempo después de su sanción (hablamos de comienzos del mes de abril de 1998) por los mismos que redactaron la cláusula. La intencionalidad «política», en el peor sentido que tiene esta expresión, era más que evidente.
En efecto, el grupo que ejercía entonces el poder político local y que por aquella época buscaba afanosamente sentar las bases de su perpetuación en el poder, desvirtuó aquella cláusula (claramente limitativa) al interpretarla en el sentido de que los dos periodos consecutivos a que se refiere la norma excluyen al primero, por no ser éste -según ellos- «consecutivo» de ningún otro.
Como esta interpretación falaz y alejada de la razón no tuvo el eco que se esperaba y la presión de la acuciante coyuntura política de 2003 era ya virtualmente insoportable, se decidió convocar de urgencia a una nueva reforma para -según los reeleccionistas- «aclarar» lo que a juicio de una mayoría no requería de mayores aclaraciones.
El resultado de esta operación fue un fiasco rotundo y un insulto a la cultura jurídica (6) de un pueblo como el de Salta, que hasta entonces había dictado nada menos que diez constituciones. La maniobra tomó forma efectiva mediante el añadido in extremis de la expresión, «lo que significa tres periodos seguidos», que para unos supone la confirmación de la permisividad constitucional hacia las autosucesiones gubernamentales y para otros constituye una flagrante contradicción.
Para estos últimos, la norma quedó desfigurada y desprovista de cualquier lógica. Algunos han destacado el absurdo apelando a la ironía, al señalar que el mismo resultado lógico se obtendría si la Constitución contuviera una cláusula que dijera: «la Bandera de Salta será de color rojo, lo que significa verde».
La interpretación exclusivamente jurídica es insuficiente
Lo que sorprende y preocupa de este modo de plantear las cosas no es tanto su pobreza argumental cuanto las evidentes limitaciones interpretativas que se derivan de la naturaleza y características del método utilizado, que, a mi juicio, impiden un mejor enfoque del problema.Da la impresión de que las partes en conflicto no son del todo conscientes de que se enfrentan a una cuestión política muy delicada y de gran trascendencia social, que muy difícilmente puede resolverse con arreglo a los criterios tradicionales de interpretación jurídica. En otras palabras, que de cara al reto de interpretar un precepto constitucional cuyo alcance impacta directamente sobre los derechos fundamentales de los salteños y la calidad de su democracia, no parece conveniente utilizar las mismas herramientas teóricas y metodológicas que normalmente se emplean para interpretar los estatutos sociales del club Central Norte.
Desde hace bastante tiempo que las constituciones han dejado de ser contempladas exclusivamente como ese vértice superior del ordenamiento jurídico en el que las colocó Hans KELSEN. Además de norma jurídica, la Constitución es, por sobre todo, norma política, y como tal contiene principios y postulados fundamentales para la organización política, social y económica de la sociedad, los que por su propia naturaleza y finalidad han de tener una vigencia históricamente dinámica, cambiante con el desarrollo de la sociedad y adaptable a la evolución de la cultura democrática.
La interpretación de las normas constitucionales plantea, pues, problemas específicos que exceden el acotado ámbito de las normas jurídicas y obligan a disponer de un marco teórico adecuado que permita acometer la operación interpretativa con las debidas garantías.
Hasta el momento, los grupos enfrentados en la controversia pública acerca del alcance del artículo 140º de la Constitución de Salta no han demostrado estar en posesión de tal marco teórico, algo que parece más que evidente desde el momento en que los juicios y opiniones con que afirman y sostienen sus respectivas posturas tienden a ignorar que nos hallamos frente a una norma peculiar desde varios puntos de vista.
Si nos fijamos detenidamente en los argumentos de unos y otros comprobaremos que los antireeleccionistas proponen una interpretación literal (un análisis gramatical) del artículo 140º, destacando por sobre todas las cosas la contradicción lógica intrínseca de sus proposiciones; mientras que los reeleccionistas -a pesar de que sostienen que no hay nada que interpretar- basan sus conclusiones en la voluntad subjetiva del constituyente, a la que atribuyen, incluso, un valor superior a la propia Constitución.
No voy a detenerme aquí en la marcada insuficiencia del método basado en el análisis del tenor literal o gramatical de un precepto, pero sí quisiera dedicar dos palabras a la indagación de la voluntad del constituyente o al «originalismo», como se lo denomina en la doctrina constitucional norteamericana.
Los originalistas salteños sostienen que la Constitución permite al Gobernador de Salta desempeñar el cargo durante tres periodos seguidos porque esa fue la intención de ellos en 2003 y la de sus predecesores en 1998.
El argumento es insuficiente, peligroso y antidemocrático; entre otros motivos, porque lo que se nos propone no es indagar en la historia para establecer la voluntad (real o presunta) de unos «framers» que vivieron hace 150 años, o más, sino que nos sometamos a la voluntad actual (no histórica) de unos constituyentes que todavía están entre nosotros de cuerpo presente y que tienen en la actualidad intereses bien definidos y posiciones políticas claramente asumidas que anulan completamente su objetividad.
Pretender que la opinión personal de estos señores valga hoy como interpretación «auténtica» de la Constitución es sencillamente un despropósito, pues significaría extender sine die el mandato constituyente de unas personas que, en su mayoría, son hoy ciudadanos normales y corrientes.
Si la interpretación constitucional consistiera en la simple ejecución de una voluntad subjetiva u objetiva preexistente a la norma, y en el supuesto de que tal voluntad pudiera ser descubierta con certidumbre objetiva, a través de métodos tasados, con independencia del problema a resolver, lo más seguro es que la interpretación fracase y el problema no se resuelva.
La Corte Constitucional Federal de Alemania ha dicho con claridad en más de una ocasión que no es decisiva la opinión que en el proceso legislativo sostengan los órganos o sus miembros individuales sobre el significado de una disposición.
Pero lo que más choca contra el sentido común es el hecho de que la voluntad real del constituyente de 2003 fue, como hemos visto, la de introducir la ambigüedad y la de convertir en equívoca una cláusula que hasta entonces era inequívoca. Es decir, que lo que nos proponen los originalistas lugareños es hacer primar la voluntad presunta sobre la voluntad real, atribuyéndole a la primera una claridad regulatoria que de ningún modo ha alcanzado la segunda.
Como acertadamente apunta HESSE, adoptar como meta de la interpretación la averiguación de la pretendida voluntad objetiva de la Constitución o la subjetiva del constituyente significa acometer la consecución de algo que no tiene una preexistencia real y, con ello, malograr la problemática de la interpretación de la Constitución ya desde el principio (7).
El dogma jurídico de la voluntad, forjado en el derecho privado durante el auge de la pandectística y cuya utilidad es innegable a la hora de desentrañar el sentido preciso de los negocios jurídicos entre particulares, es un dogma que por sí mismo no posibilita una adecuada comprensión de la Constitución moderna.
Dice HESSE que la principal limitación de la interpretación tradicional estriba en su insuficiencia para reconocer la meta de la interpretación constitucional, pasando por alto la estructura interna y las limitaciones del proceso interpretativo. De ahí que solo con ciertas reservas se pueda llevar a cabo una interpretación correcta según principios firmes (8).
La especificidad de la interpretación constitucional
Sin ánimo de penetrar en complicadas cuestiones teóricas y metodológicas que excederían de forma notable el acotado marco de este escrito, conviene reafirmar aquí la idea de que a la Constitución, en tanto norma jurídica, resultan aplicables en general los métodos y orientaciones que se emplean para otras normas del Ordenamiento, pero que el rango, el contenido y la finalidad de las normas constitucionales confieren a estas ciertas peculiaridades que afectan de forma muy sensible al método de su interpretación.Como bien apunta WRÓBLEWSKI, «la interpretación constitucional aparece como un caso especial de la interpretación legal. La teoría general de la interpretación legal cubre también la interpretación constitucional, aunque hay rasgos especiales de esta última conectados con las particularidades del papel de la Constitución en el sistema jurídico, con el de su aplicación y con el de su organización institucional» (9).
La interpretación constitucional encierra otro tipo de problemas, ya que -como hemos visto- la estructura de la disposición constitucional viene caracterizada por su amplitud, por su apertura y por la dinámica de su ámbito de regulación, unos caracteres de los que no participa, sino de modo excepcional, la disposición legal. Como señala ASÍS ROIG, la interpretación constitucional adquiere no solo una importancia jurídica sino también política y social, lo que no debe ser soslayado en modo alguno (10).
Es precisamente la dimensión política y social de la Constitución la que hace imprescindible incorporar elementos políticos e ideológicos en la interpretación constitucional y aconseja desechar los enfoques exclusivamente jurídicos. No siempre los elementos políticos resultan útiles para resolver los problemas que plantea la interpretación, pero desde luego lo que no se puede hacer es no considerarlos.
Estas particularidades o especificidades hacen que la operación interpretativa de la Constitución requiera de una metodología que integre a los métodos tradicionales (los cuatro clásicos formulados por SAVIGNY y sistematizados por MESSINEO: El literal o gramatical, el histórico, el lógico y el sistemático) pero que destaque al mismo tiempo los criterios y elementos específicos propios de la interpretación constitucional.
Es sabido que en materia constitucional el apego al formalismo legal puede conducir a resultados moralmente injustos y políticamente peligrosos. Desde este punto de vista, el texto constitucional posee un valor formal menor que el de los textos normativos infraconstitucionales, debido en parte a la necesaria ambigüedad y generalidad de las disposiciones constitucionales.
La doctrina ha agrupado aquellos criterios y elementos específicos en los siguientes principios:
1) Principio de unidad de la Constitución: «La relación e interdependencia existentes entre los distintos elementos de la Constitución obligan a no contemplar en ningún caso solo la norma aislada sino siempre en el conjunto en el que debe ser situada; todas las normas constitucionales han de ser interpretadas de tal manera que se eviten contradicciones con otras normas constitucionales».
2) Principio de concordancia práctica: «Los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser coordinados de tal modo en la solución del problema que todos ellos conserven su entidad y se respete su contenido esencial». En virtud de este principio, toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales ha de resolverse «optimizando» su interpretación, lo que significa que en la tarea interpretativa no se debe «sacrificar» ninguno de los valores, derechos y principios que vertebran la organización del Estado, que, en todo caso, deben ser objeto de una «ponderación proporcional». La concordancia práctica alcanza incluso a aquellos preceptos que integran la parte «orgánica» de la Constitución, que, en virtud de este principio, deben ser reconducidos a la protección de los derechos fundamentales de la persona humana, cuya vigencia y respeto constituye el fin supremo de la organización estatal.
3) Principio de corrección funcional: «El órgano de interpretación debe mantenerse en el marco de las funciones a él encomendadas. Este principio es aplicable en particular a las relaciones entre el legislador y el órgano que oficia de intérprete de la Constitución. Puesto que a este solo le corresponde, frente al legislador, una función de control, le está vedada una interpretación que conduzca a una restricción de la libertad conformadora del legislador más allá de los límites establecidos por la Constitución o, incluso, a una conformación llevada a cabo por el tribunal mismo». En virtud de este principio se exige al juez constitucional que al realizar su labor de interpretación no desvirtúe las funciones y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.
4) Principio de la eficacia integradora: «Si la Constitución se propone la creación y mantenimiento de la unidad política ello exige otorgar preferencia en la solución de los problemas jurídico-constitucionales a aquellos puntos de vista que promuevan y mantengan dicha unidad». Si, además de ello, la Constitución se propone erigir una democracia pluralista y participativa, el «producto» de la interpretación solo podrá ser considerado válido y legítimo en la medida en que contribuya no solamente a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de estos con la sociedad, sino también a desarrollar el pluralismo social y la participación política de los ciudadanos.
5) Principio de la fuerza normativa de la Constitución: «Se deberá dar preferencia en la solución de los problemas jurídico-constitucionales a aquellos puntos de vista que ayuden a las normas de la Constitución a obtener la máxima eficacia, bajo las circunstancias de cada caso». Lo que significa que la interpretación constitucional debe estar orientada a poner de relieve y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente.
6) Principio del derecho comparado: «la adopción del método comparado en el estudio del Derecho constitucional es mucho más importante que la construcción de un único sistema cerrado de conceptos jurídicos que busque hacer evidente un núcleo ideal esencial de valores absolutamente intangibles, ya que solo a través de la comparación y el análisis histórico de los diversos valores constitucionales se alcanza una conciencia de su 'esencialidad', depurada de la elegancia de las construcciones del pensamiento jurídico, para constituir un estudio realista y no dogmático del Derecho constitucional» (11). El derecho constitucional extranjero, en particular de aquellos países con valores, tradiciones políticas e instituciones similares al nuestro, debe ser recibido, in pari materia, como fuente extrínseca.
Una aproximación a la interpretación del artículo 140º
¿Cómo hacer entonces para que la interpretación del cuarto párrafo del artículo 140º armonice con las decisiones fundamentales de la Constitución? Y lo que es aún más importante: ¿Cómo hacer para que no resulte en sí mismo contradictorio?¿Cómo coordinar los bienes jurídicamente tutelados de modo que todos ellos mantengan su efectividad?
¿Cómo encontrar una solución que evite tener por no escritas determinadas frases o palabras haciendo que todas ellas conserven su sentido normativo y encuentren un lugar adecuado dentro del sistema?
Son estas las preguntas fundamentales a las que debe dar respuesta el intérprete constitucional.
En mi opinión, el primer paso consiste en examinar las relaciones lógicas entre las proposiciones que contiene el cuarto párrafo del artículo 140º, pero consideradas como un todo; es decir, sin tomar en cuenta la estructura interna de cada una de las proposiciones singulares.
Si partimos de la base de que la oración central del cuarto párrafo contiene un mandato negativo o prohibición, lo que no resulta coherente ni lógico es reducirlo posteriormente a la forma positiva; es decir, no es posible convertir la prohibición de una conducta en una autorización implícita a realizar esa misma conducta.
La cláusula tiene dos y solo dos interpretaciones posibles, que se excluyen la una a la otra: a) que el Gobernador y el Vicegobernador pueden ser elegidos tres periodos seguidos o b) que no pueden ser elegidos tres periodos seguidos. No hay, por así decirlo, una «tercera vía».
La solución más coherente desde el punto de vista de las relaciones lógicas entre las proposiciones consiste en mantener el sentido negativo o prohibitivo de la oración hasta el final, y, por tanto, no interpretar que el añadido excepciona o matiza la prohibición principal, sino, al contrario, que la integra, la refuerza y la confirma.
Por lo tanto, si mantenemos hasta el final de la frase su original sentido negativo (limitativo) del mandato; es decir, si mantenemos su estructura lógica, el precepto se podrá leer del siguiente modo: «no pueden ser elegidos más de dos veces consecutivas para desempeñarse como gobernador y vicegobernador de la Provincia respectivamente, lo que significa (que no pueden ser elegidos) tres periodos seguidos».
Tal vez la aclaración de lo que «significa» la primera parte del párrafo resulte innecesaria y sea superflua. Pero al estar escrita no se puede ignorar, como así tampoco desconocer que la aclaración puede, sin forzar la interpretación, confirmar la limitación de dos mandatos en vez de excepcionarla.
Es esta la lectura más coherente si se tiene en cuenta también la finalidad y la ubicación sistemática de la norma. Hay que recordar que el precepto integra la llamada «parte orgánica» de la Constitución (es decir, del estatuto del poder) y no del estatuto de las libertades, y no perder de vista tampoco que el texto constitucional es un derecho de mínimos en lo que se refiere a las libertades públicas y los derechos fundamentales y un derecho de máximos en lo referido a la configuración de los órganos y los procedimientos a través de los cuales se expresa la voluntad del Estado.
Si bien como ya hemos visto el criterio literal es por sí solo insuficiente para solucionar los conflictos interpretativos, este criterio, unido al sistemático, constituye un límite a las decisiones del intérprete constitucional. Vistas las cosas de este modo, el criterio literal actúa tanto como punto de inicio pero también como punto de llegada de la actividad interpretativa.
Cualquier otra interpretación conduciría a atribuir al adjetivo «consecutivas» un significado que no posee en el lenguaje corriente así como tampoco en el lenguaje jurídico o científico. Hay que recordar que, referido a un proceso, el adjetivo «consecutivo» sirve para calificar a aquellos sucesos, hechos o eventos que se suceden unos a otros de forma inmediata y sin interrupción (13).
Desvirtuar el significado de esta palabra distinguiendo entre mandato original y mandato consecutivo comporta una extravagancia sin dudas peligrosa. De aceptarse este ilógico planteamiento, el precepto que analizamos se convertiría automáticamente en contradictorio y obligaría al intérprete a desechar una de las dos proposiciones de la oración; es decir, le forzaría a renunciar al empeño de integrar las dos bajo una interpretación coherente y única.
No debe perderse de vista en ningún momento que el artículo 140º de la Constitución de Salta no se refiere a la cantidad de «mandatos» que un Gobernador de la Provincia y su Vicegobernador pueden ejercer, sino al número de veces consecutivas que pueden ser elegidos para desempeñar esos cargos.
La distinción no es en modo alguno ociosa, pues de lo que se trata no es de impedir un tercer mandato (inmediatamente después de haber ejercido otros dos sin interrupción) sino de impedir que los mismos ciudadanos que ya han sido electos dos veces seguidas puedan presentarse a las elecciones inmediatamente siguientes y ser elegidos por tercera vez.
Es cierto que en la práctica impedir una tercera elección consecutiva comporta evitar un tercer mandato consecutivo, pero puede darse el caso de que un Gobernador electo varias veces para el cargo no llegue a completar un mandato (por destitución o renuncia). En tal caso, lo que resulta decisivo a la hora de aplicar los límites del artículo 140º de la Constitución es el número de elecciones y no la duración de los mandatos.
Si, al contrario, se interpretara que los decisivos son los mandatos y no las elecciones, podría ocurrir que un Gobernador, a sabiendas de que se halla legalmente impedido de desempeñar un tercer mandato, se presentase igual a elecciones (porque la Constitución no se lo impide), las ganara (aun sin poder gobernar), y sumiera así a la Provincia en una grave crisis de gobernabilidad.
La actual redacción del artículo 140º impide que una situación tan extremadamente irregular y peligrosa como esta pudiera llegar a producirse, al vedar absolutamente la posibilidad de que el Gobernador que ya ha sido electo dos veces seguidas pueda presentar su candidatura una tercera vez consecutiva.
Esta lectura, que por otra parte es perfectamente congruente con el sistema de límites al poder que instaura la Constitución de Salta, refuerza la tesis de que la frase añadida en 2003 («lo que significa tres periodos seguidos») en vez de destruir el sentido y la finalidad limitativa del precepto en la que se halla inserta, lo que hace es señalar con más claridad aún el límite máximo e infranqueable de dos elecciones seguidas.
El asunto ha sido objeto de un prolijo y esclarecedor debate en Francia, con ocasión de la sanción de la ley constitucional de 23 de julio de 2008, de modernización de las instituciones de la Vª República, a la que nos referiremos con mayor detalle un poco más adelante.
La unidad de la Constitución
El artículo 9º de la Constitución de Salta dice que el Preámbulo resume los fines del Estado provincial y las aspiraciones comunes de sus habitantes. Agrega que su texto es fuente de interpretación y orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de todas las cláusulas de esta Constitución, y que no puede ser invocado para ampliar las competencias de los poderes públicos (énfasis añadido).Quiere esto decir que cuando sea necesario establecer, por vía de interpretación el alcance, significado y finalidad de un precepto constitucional -y este es claramente el caso- debe tenerse en cuenta la declaración fines y objetivos contenida en el Preámbulo. Y lo que es más importante: cualquier interpretación hecha con arreglo al Preámbulo no puede conducir a la ampliación de las competencias de los poderes públicos, incluidos -lógicamente- los límites temporales del poder.
En este contexto, la palabra «competencia» no debe interpretarse en su sentido restringido de pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado, sino en el más amplio de «incumbencia».
De lo que se trata entonces es de interpretar el cuarto párrafo del artículo 140º de la Constitución de Salta en consonancia con el artículo 9º y con las declaraciones del Préambulo, que establecen como fines superiores de la organización del Estado la exaltación y la garantía de la libertad y de los Derechos Humanos.
Esta tarea nos permite llegar a la conclusión de que la garantía de la libertad y de los Derechos Humanos contenida en el Preámbulo impide de forma absoluta que la Constitución puede ser interpretada en un sentido favorable a lo que en la doctrina nortemericana llama «incumbency advantages»; es decir, aquellas ventajas estructurales que durante las elecciones favorecen a aquellos que desempeñan un cargo electivo sobre los que aspiran a desempeñarlo (12).
Hay que tener en cuenta también que desde 2003 a la fecha, la desconfianza política y constitucional hacia las «incumbency advantages» ha ido en sostenido crecimiento y que, en un abrumador número de casos, tal desconfianza se ha traducido en prohibiciones cada vez más rigurosas de los periodos de gobierno largos y continuados.
Los que defienden la limitación del número de periodos de gobierno consecutivos señalan con acierto que las ventajas estructurales de los cargos públicos en ejercicio pueden alterar y de hecho alteran el timing de las elecciones, dejando que los tiempos electorales sean controlados por la voluntad de quien ya ejerce el poder y no por el calendario aprobado. Las ventajas incluyen también el mayor conocimiento del candidato por parte del electorado, el acceso más fácil a los recursos para financiar las campañas y, sobre todo, la disposición de los recursos gubernamentales (como el control de los medios de comunicación) que indirectamente pueden ser utilizados para potenciar una campaña y, eventualmente, para decidir una elección.
A lo que las constituciones modernas apuntan es a que en ciclos razonablemente cortos las posiciones ejecutivas sean decididas en una elección «open seat»; es decir en unos comicios en los que no compitan aquellos que se encuentran ejerciendo los cargos en disputa y, por ende, en los que no existan aquellas injustas ventajas estructurales. La experiencia demuestra que las elecciones «open seat» son más competitivas, concitan un mayor entusiasmo y participación ciudadanas y, por ello mismo, son más democráticas y transparentes. No está demás recordar aquí que el Preámbulo de la Constitución de Salta declara la voluntad soberana de organizar el Estado provincial, no como una democracia meramente representativa sino como «una democracia participativa y pluralista».
La concordancia práctica y las normas federales
Con arreglo al principio de concordancia práctica, la tarea interpretativa debe apuntar a la coordinación y optimización de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos para que, en la solución del problema, todos ellos conserven su entidad y se respete su contenido esencial.Puesto que en el caso que nos ocupa el cometido interpretativo se dirige hacia una norma de la Constitución provincial, que halla subordinada a la Constitución federal y, a través de esta, vinculada a un complejo entramado de normas jurídicas imperativas de carácter internacional, la tarea de coordinación y optimización de aquellos bienes jurídicos presenta una especial dificultad.
La posible colisión entre los valores de libertad, de respeto a los derechos humanos, de fomento de la democracia participativa y pluralista y el principio de la forma republicana de gobierno, por un lado, y la autonomía de las provincias para darse sus propias instituciones sin injerencias del gobierno federal y el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en unas elecciones, por el otro, ha sido felizmente resuelta por la «Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido asunto Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero vs Provincia de Santiago del Estero, s/ Acción declarativa de certeza » - U. 58. XLIX.
La sentencia recaída en este importante caso -pronunciada el 5 de noviembre de 2013- declara que «la actuación de los tres poderes del Estado encuentra como límite el respeto al proyecto de república democrática que establece la Constitución Federal» (artículos 10, 31 y 26).
Con esta breve afirmación, el Corte Suprema argentina recuerda que en la interpretación de la Constitución que llevan a cabo los poderes constituidos han de prevalecer los principios democráticos y, en consecuencia, deben desecharse aquellas interpretaciones u orientaciones que conduzcan a restringir la democracia o a entorpecer sus mecanismos. Es la provincia -afirma la Corte- la que «se encuentra obligada a honrar el sistema representativo y republicano de gobierno, y al acatamiento de aquellos principios que todos en conjunto acordaron respetar al concurrir a la sanción de la Constitución Nacional» (artículos 1º y 5°; Fallos: 310:804).
En la misma línea, la sentencia afirma que si bien el artículo 122 de la Constitución Nacional prescribe que las provincias eligen a sus gobernadores sin intervención del gobierno federal, tal prohibición no debe ser entendida con un alcance absoluto, puesto que «frente a ella y con igual rango se erige la cláusula que otorga competencia a esta Corte para conocer de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución (artículo 116)». La necesaria compatibilidad entre tales normas permite concluir -añade la Corte- en que «las provincias conservan toda la autonomía política que exige su sistema institucional, pero no impide la intervención del Tribunal en los supuestos en que se verifique un evidente menoscabo del derecho federal en debate».
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia establece así tres criterios decisivos a la hora de enfocar con mayor claridad el alcance del artículo 140º de la Constitución de Salta:
1) Que las normas que se refieren a la eligibilidad del Gobernador de una provincia forman parte de las instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales;
2) Que la posibilidad de que un Gobernador de provincia ejerza el cargo más allá de los límites temporales señalados por la propia Constitución provincial no es una cuestión librada a la autonomía política territorial sino que afecta a la esencia del sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar; y
3) Que la intervención de la propia Corte, en tanto poder federal, se halla rigurosamente limitada a los supuestos en que se produzcan lesiones a las instituciones fundamentales de la Provincia.
Solo ante situaciones de excepción como la enunciada -ha dicho la Corte Suprema- «la actuación de este tribunal federal no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento asegurando el acatamiento a aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional (Fallos: 310:804, considerando 17; 314:1915; 330:4797)».
Para fundar esta afirmación, la Corte recurre al pensamiento de José Manuel ESTRADA, a quien se cita en los siguientes términos: «La Constitución de los Estados Unidos solo garantiza una forma republicana de gobierno. La Constitución Argentina garantiza dos cosas: una forma republicana de gobierno y el goce y ejercicio efectivo y regular de las instituciones. De suerte que si en Norteamérica solamente está obligado el gobierno federal a amparar a un Estado cuando su forma de gobierno ha sido invertida, en la República Argentina, está obligado el gobierno federal a amparar a las provincias cuando la forma republicana ha sido corrompida, es decir, cuando ha sido interrumpido el ejercicio regular de las instituciones cuyo goce efectivo ella garantiza» (Curso de Derecho Constitucional, tomo 3°, página 144).
En lo que respecta al posible conflicto entre el principio republicano, el reconocimiento del derecho de los gobernantes a ser nuevamente electos y la posible afectación del derecho constitucional a la igualdad, la Corte se ha reafirmado en los criterios ya expuestos en el asunto Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe vs. Provincia de Santa (Fallos 317:1195). Allí se sostiene que «la forma republicana de gobierno -susceptible, de por si, de una amplia gama de alternativas justificadas por razones sociales, culturales, institucionales, etc.- no exige necesariamente el reconocimiento del derecho de los gobernantes a ser nuevamente electos, y que las normas que limitan la reelección de quienes desempeñan autoridades ejecutivas no vulneran principio alguno de la Constitución Nacional».
En particular, no vulneran el derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 16º de la Constitución federal, que, como acertadamente recuerda la Corte, solo ampara el trato igualitario «para aquellos que se encuentran en idénticas condiciones, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos lo que se concede a otros en iguales circunstancias» (Fallos: 321: 3542, entre muchos otros).
La Corte rechaza en consecuencia calificar como «proscripción» la prohibición constitucional que impide a un Gobernador presentarse a elecciones para un tercer periodo de gobierno seguido y recuerda que limitaciones de este tipo abundan en texto constitucional nacional (artículos 48, 55, 72, 73, 89, 105 Y 111 de la Ley Fundamental - Fallos: 322:385, voto del juez Petracchi).
En relación con las normas internacionales y, en particular, el artículo 23º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte federal argentina recuerda el caso Yatama vs. Nicaragua, decidido en junio de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que este tribunal internacional afirma que el establecimiento y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida ya que esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. «En razón de ello, se admite la validez de su reglamentación en la medida en que ésta observe los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática», dice un pasaje de los fundamentos del fallo citado.
La Corte Suprema argentina entiende que el artículo 23º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos «persigue la efectiva operatividad de los derechos políticos en la jurisdicción interna de los estados y por tal motivo garantiza el derecho electoral activo y pasivo prohibiendo cualquier arbitrario cercenamiento. Mas de sus disposiciones no es posible extraer un intento de prescribir como deben ser las estructuras concretas de poder en esos estados, ni menos aún, una directiva que autorice o vede la reelección».
Añade que las limitaciones a la posibilidad de reelección de gobernadores y vicegobernadores provinciales resultan compatibles tanto con el artículo 32º, inciso 2, de la Convención, que dispone que «los derechos de cada persona están limitados (...) por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática», como con el artículo 23º de ese cuerpo normativo que consagra la protección de los derechos políticos, entre ellos el de sufragio pasivo (Fallos: 317:1195).
En este marco -concluye la Corte- «la prohibición de una nueva reelección para quien desempeñó por ocho años consecutivos el cargo de gobernador aparece como una alternativa que el constituyente provincial pudo válidamente diseñar para garantizar la alternancia y la posibilidad de acceso a los cargos públicos de otros integrantes del cuerpo electoral».
Los mandatos consecutivos y el derecho comparado
La controversia interpretativa entablada en Salta no puede mantenerse de ningún modo ajena a la evolución de la democracia a nivel mundial y a los cambios normativos y regulatorios que afectan a los principales ordenamientos constitucionales del mundo.Una de las más importantes innovaciones que desde finales del siglo XX ha venido acompañando las transiciones políticas hacia formas de gobierno más pluralistas y competitivas ha sido, sin dudas, la adopción de límites temporales para los mandatos de los responsables políticos y, en especial, de aquellos que desempeñan funciones ejecutivas en los regímenes de corte presidencialista y semipresidencialista.
Solo en los últimos tres lustros, de diez constituciones estatales que fueron reformadas en los Estados Unidos de América siete de ellas introdujeron diferentes fórmulas de limitación de los mandatos consecutivos.
La tradición de limitación de mandatos es muy antigua en este país. Ya durante el periodo colonial, el fundador del Estado de Pennsylvania, William Penn, introdujo en la primera Carta de Libertades (1682) un límite de tres elecciones consecutivas para la cámara alta del congreso colonial (14).
Más tarde, las experiencias de rotación se trasladaron al nivel estatal. La Constitución de Pennsylvania de 1776 estableció un máximo de cuatro años en un periodo de siete para desempeñarse como miembro de la Asamblea General. La influencia de Benjamin Franklin fue decisiva en este punto pues no solo presidió la convención que redactó la Constitución de Pennsylvania sino que logró introducir, virtualmente sin cambios, sus antiguas propuestas sobre rotación de los cargos ejecutivos. El ejecutivo plural de Pennsylvania estaba compuesto por doce ciudadanos que podían ser elegidos por un término de tres años, seguidos de unas «vacaciones» obligatorias de cuatro años.
George Washington sentó un precedente informal al renunciar a una tercera postulación en 1797, pero sus sucesores Thomas Jefferson, James Madison y James Monroe -presidentes durante ocho años- fueron también claros partidarios del límite máximo de dos mandatos, sea impuesto por la ley o por la costumbre.
Hasta la presidencia de Franklin Roosevelt (1933-1945) fueron varios los intentos de romper con la costumbre establecida. El republicano Ulysses S. Grant, que gobernó entre 1869 y 1877, buscó su tercer mandato no consecutivo en 1880, pero no logró ser nominado nuevamente por su partido, que prefirió postular a James Garfield. El demócrata Grover Cleveland, gobernó durante dos periodos no consecutivos (1885-1889 y 1893-1897) y buscó un tercer mandato (y segundo consecutivo) en 1896, pero no obtuvo suficientes apoyos. El republicano Theodore Roosevelt asumió la presidencia en 1901 tras el asesinato de William McKinley y fue electo posteriormente para un periodo completo, de modo que sirvió como presidente desde 1901 a 1909. Al buscar su tercer periodo (no consecutivo) en 1912, perdió las elecciones frente al demócrata Woodrow Wilson, hasta entonces Gobernador de New Jersey. Éste, después de gobernar dos periodos entre 1913 y 1921, intentó en 1920 buscar su tercer mandato consecutivo, pero su partido nominó a James M. Cox.
La costumbre se rompe con Franklin Roosevelt, quien completa tres mandatos consecutivos en circunstancias extraordinariamente difíciles. Dos años después de la muerte de Roosevelt, en 1947, el Congreso votará la 22ª Enmienda a la Constitución para establecer formalmente la limitación de dos periodos. La enmienda entró en vigor en febrero de 1951, tras su ratificación por los Estados; su texto (cuya similitud con el cuarto párrafo del artículo 140º de la Constitución de Salta es bastante evidente) afirma con claridad: «Ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces».
En la actualidad, gobernadores de 36 estados y 4 territorios están sujetos a diferentes formas de limitación de los periodos de gobierno, mientras que en los 14 estados restantes los gobernadores pueden ser elegidos un número ilimitado de veces. Los límites a los mandatos figuran en todas las constituciones estatales, a excepción de Wyoming en donde aparecen recogidos en sus estatutos.
Virginia es el único estado que prohíbe a los gobernadores sucederse a sí mismos, aunque la Constitución les permite ser reelectos después de cuatro años fuera del cargo. En muchos otros estados las constituciones establecían prohibiciones similares, pero todas ellas fueron eliminadas antes del año 2001.
Los gobernadores de los siguientes estados y territorios están limitados a dos periodos consecutivos de gobierno, pero pueden ser reelectos después de cuatro años fuera del cargo: Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Nebraska, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, West Virginia, American Samoa, Guam e Islas Vírgenes estadounidenses.
Por su parte, los gobernadores de Indiana y Oregon pueden desempeñar el cargo un máximo de 8 años dentro de un periodo de 12. Los de Montana y Wyoming están limitados también a 8 años, pero dentro de un periodo de 16. Los gobernadores de Arkansas, California, Delaware, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, Isla Mariana del Norte y Oklahoma tiene un límite absoluto (de por vida) de dos mandatos.
Los gobernadores de New Hampshire y Vermont pueden desempeñar el cargo un número ilimitado de periodos de dos años. En Connecticut, Idaho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Minnesota, New York, North Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Distrito de Columbia y Puerto Rico los gobernadores pueden ser elegidos un número ilimitado de veces para periodos de cuatro años.
Francia y los dos periodos consecutivos
La mayor parte de los países europeos (15) contiene en sus constituciones limitaciones claras al desempeño de los mandatos ejecutivos consecutivos. Por su importancia y por su histórica influencia en el constitucionalismo comparado, destaca claramente el caso de Francia.La ley constitucional de 23 de julio de 2008 (16), llamada de modernización de las instituciones de la Vª República, e impulsada por el presidente Nicolas Sarkozy, reformó el artículo 6º de la Constitución, que regula la elección del presidente de la República, para introducir un párrafo que dice que «ninguna persona puede ejercer más de dos mandatos consecutivos» (nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs).
Si bien la fórmula empleada por la enmienda francesa no es idéntica a la del artículo 140º de la Constitución de Salta (que habla de «elecciones» y no de «mandatos»), la prohibición tiene un alcance similar: nadie puede ser presidente de la República Francesa, así como tampoco Gobernador o Vicegobernador de Salta, más de dos veces consecutivas.
Para un sector mayoritario de la doctrina francesa, la reforma que limita la duración de las funciones del presidente de la República a dos mandatos consecutivos de cinco años apunta a solucionar los problemas causados por la creciente desafección de los ciudadanos hacia los políticos mediante el refuerzo de la justicia y la garantía de alternancia. Los mandatos largos operan como factor disuasorio a la participación ciudadana y frenan la renovación de la dirigencia política, que es percibida por los ciudadanos como una necesidad y un imperativo democrático. La limitación de los mandatos consecutivos -afirman- previene la confiscación del poder del Estado por parte de una persona o de un grupo reducido y se erige en un verdadero baluarte contra la tentación de eternizarse en el poder.
Lo que es importante en países con una sólida tradición democrática como Francia lo es todavía mucho más en aquellos países que no poseen una tradición democrática larga y carecen de una sociedad civil desarrollada. La ausencia de límites a los mandatos o el establecimiento de límites muy amplios puede llevar al poder en estos países a un nuevo César o a un nuevo Bonaparte, independientemente del modelo de preeminencia del derecho o de democracia que rija.
El proyecto original del gobierno enviado al Parlamento preveía añadir al artículo 6 de la Constitución de Francia un párrafo que dijera «nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs» (ninguna persona puede cumplir más de dos mandatos consecutivos).
Posteriormente, durante la discusión parlamentaria se propuso sustituir el texto originalmente proyectado por el gobierno por «nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement» (ninguna persona puede ser elegida más de dos veces consecutivamente). Al final, el texto quedó redactado de la siguiente manera: «nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs» (ninguna persona puede ejercer más de dos mandatos consecutivos).
En junio de 2008, durante el debate en comisión en el Senado francés, la entonces Ministra de Justicia del gobierno Sarkozy, señora Rachida DATI, sostuvo que la enmienda tenía por objeto prohibir a un Presidente de la República hacerse reelegir por un tercer mandato consecutivo: «Insisto en que es necesario distinguir el ejercicio del mandato de la participación en la elección: uno podría imaginar que el Presidente saliente de la República participa en la elección, ¡pero luego se prohíbe el ejercicio de sus funciones! Nuestro deseo es el de que no participe en la tercera elección», dijo entonces la señora DATI.
En Francia no hay debate acerca de que dos mandatos presidenciales consecutivos equivalen a diez años (y no a quince). Así lo dice con claridad la profesora de Derecho Constitucional y Derecho Público Comparado de la Universidad Paris II (Panthéon-Assas) Élisabeth ZOLLER: «Al limitar a diez años la posibilidad, para una misma persona, de ser presidente de la República, la alternancia se convierte en obligatoria» (17).
Ni en Francia ni en ninguno de los otros países europeos en los que las constituciones hablan de dos mandatos o elecciones «consecutivas» se entiende que son tres. Esto sucede solo en Salta, en donde paradójicamente se defiende el tercer mandato del Gobernador como garantía de continuidad de unas políticas y unos logros aún pendientes, cuando el propio interesado lleva siete años convirtiendo cada decisión suya -por nimia que sea- en «política de Estado»; es decir, en directrices y orientaciones susceptibles de seguir siendo aplicadas, sin cambios, aun en el supuesto de una sucesión en las responsabilidades del poder.
En el otro extremo, Burkina Faso
Es, sin embargo, en los confines del mundo democrático, y más precisamente en el África subsahariana, en donde la situación se asemeja más a lo que ocurre actualmente en Salta.La mayoría de los países de aquella región ha introducido en sus constituciones limitaciones a los mandatos presidenciales consecutivos como parte de un conjunto más vasto de reformas que apuntaba -ya desde comienzos de los años noventa del siglo anterior- a democratizar la vida política y poner fin al fenómeno de las presidencias vitalicias.
Los recientes acontecimientos producidos en Burkina Faso (uno de los países más pobres del planeta) nos recuerdan que en determinados países -especialmente los del África postcolonial, con sociedades civiles débiles y escaso desarrollo cívico- la democracia libra aún una dura batalla para imponer sus reglas.
En estos países se constata una preocupante tendencia: la de presidentes que introducen en la Constitución límites a los mandatos, pero solo de forma testimonial, sin la intención de cumplirlos o, mejor dicho, con la intención de ignorarlos cuando tales límites dejan de ser políticamente convenientes.
Este proceso se ha desarrollado a lo largo de los últimos dieciocho años, en tres ondas diferentes, bien identificadas por Y. NGENGE. La primera de ellas comienza en 1997 y tiene como protagonista y pionero a Blaise Compaoré, el hombre que gobernó Burkina Faso de forma ininterrumpida entre el 15 de octubre de 1987 y el 31 de octubre de 2014. Compaoré fue seguido por Sam Nujoma, de Namibia (en 1999); por Omar Bongo, de Gabón (en 2003); por Lansane Conté, de Guinea (en 2003); por Gnassingbé Eyadéma, de Togo (en 2002), y por Zine el Abidine Ben Ali, de Túnez (en 2002) (18).
La segunda ola abarca desde la mitad de la pasada década hasta comienzos de la actual y tiene como protagonistas a Idriss Déby, de Chad (en 2005); a Yoweri Museveni, de Uganda (en 2005); a Paul Biya, de Camerún (en 2008); y a Abdelazziz Bouteflika, de Argelia (en 2008). Durante este periodo hubo también intentos fallidos de abolir los límites constitucionales a los mandatos presidenciales sucesivos. Es el caso de Olusegun Obasanjo en Nigeria (2006), de Mamadou Tandja en Níger (2009), de Abdoulaye Wade en Senegal (2011), de Zambia (2001) y Malawi (2003). El caso de Níger es particular, pues los intentos del presidente Tandja de extender el límite de su mandato desembocaron en 2010 en un golpe de estado.
NGENGE identifica una tercera ola que se verifica en la actualidad, de forma simultánea a los sucesos de Burkina Faso. Según este autor, los mandatarios de al menos tres países africanos buscan oficialmente anular los límites a los mandatos para allanar así el camino hacia su reelección, mientras que en otros países sus presidentes preparan discretamente el terreno para avanzar hacia ella.
El primer grupo comprende a Joseph-Désiré Kabila, de la República Democrática del Congo; a Pierre Nkurunziza, de Burundi, y a Denis Sassou Nguesso, de Congo-Brazzaville.
En el segundo grupo se incluye a Paul Kagame, presidente de Rwanda, a quien sus aliados animan a permanecer en el poder y buscar una reforma que le permita un tercer mandato, a pesar de que el propio presidente se ha mostrado ambiguo respecto de la posibilidad de su reelección. Se incluye también a Yayi Boni, presidente de Benin desde 2006, quien está considerado como una rara excepción de progreso democrático en el África francófona. Boni ha propuesto reformar la constitución de 1990, en lo que algunos opositores ven como un movimiento táctico diseñado para extender eventualmente su permanencia en el poder.
No deja de ser llamativo el hecho de que en los casos en que los intentos de extensión de los límites del mandato han fallado, fueron las legislaturas las que con su voto rechazaron las enmiendas. En el caso de Burkina Faso, al contrario, las sucesivas reformas del artículo 37 de la Constitución de 1991 (en los años 2000, 2003 y 2012) y las maniobras interpretativas del texto que limita a dos el número de mandatos consecutivos, fueron posibles gracias a que el partido del presidente Blaise Compaoré (el Congreso para la Democracia y el Progreso) controlaba dos tercios de los escaños en la legislatura burkinabe (73 de 111).
La similitud con el caso de Salta es, otra vez, muy estrecha: mientras Compaoré pudo gobernar 27 años seguidos gracias a este tipo de maniobras, los dos últimos Gobernadores de Salta, en base a la misma metodología y a un control similar -cuando no más intenso- sobre las cámaras legislativas y las estructuras judiciales, pueden llegar a gobernar 24 años seguidos.
Aunque dramático, el caso de Burkina Faso nos deja unas importantes enseñanzas. Para empezar, nos recuerda la vigencia de los duros desafíos que deben enfrentar la alternancia democrática en el poder y el gobierno constitucional, no solo en el continente africano sino a nivel mundial. La rebelión ciudadana en aquel país contra los excesos de los gobernantes y la manipulación de las normas constitucionales llevada a cabo en nombre de la democracia y de la mayoría, revela hasta qué punto los pueblos de los países con menos recursos y tradiciones democráticas más débiles están dispuestos a levantarse para demandar cambios políticos que afirmen los derechos ciudadanos y aseguren la vigencia de la ley.
Los sucesos de Burkina Faso demuestran también que los ciudadanos de países en los que hasta hace poco tiempo primaban las lealtades tribales y clientelistas son capaces de desarrollar comportamientos políticos cada vez más conscientes y comprometidos. La lección de Burkina Faso es también esperanzadora, pues han sido los jóvenes -cada vez más desconfiados de sus políticos- los que han opuesto aquí la mayor resistencia para luchar contra los liderazgos represivos y contra los líderes que aspiran a eternizarse en el poder, en perjuicio de los derechos y las libertades que consagran las constituciones.
El grito de batalla de «touche pas à ma constitution» ("no toques mi constitución"), que en octubre de 2014 inspiró las luchas en Bobo Dioulasso y Ouagadougou, las principales ciudades de Burkina Faso, y que fue acuñado en Senegal en 2011 por los manifestantes que se opusieron enérgicamente al intento del presidente Abdoulaye Wade de presentarse para un tercer periodo consecutivo, demuestra que para los ciudadanos de estos países con democracias en construcción, las constituciones han dejado de ser un asunto de políticos y de expertos juristas, para convertirse en elementos determinantes de la relación entre los ciudadanos y sus gobernantes, así como en instrumentos efectivos de garantía de las libertades públicas y los derechos individuales.
Conclusiones
La primera conclusión de este estudio es que el artículo 140º de la Constitución de Salta no solo es interpretable sino que requiere de una interpretación necesaria por parte de los órganos judiciales competentes.La segunda conclusión es que aunque el intérprete natural de la Constitución provincial es la Corte de Justicia de Salta, cualquiera sea la decisión que este tribunal pudiera llegar a adoptar al respecto, ésta será siempre revisable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que incluso puede intervenir antes de que la Corte provincial lo haga, a condición de que se verifique una lesión a las instituciones fundamentales de la Provincia o una amenaza de ella.
La tercera conclusión es que la tarea de interpretación no solo debe atender a la letra y a la finalidad del precepto, sino que debe incorporar otros elementos metodológicos propios de la hermenéutica constitucional, como los principios de unidad de la Constitución, de concordancia práctica, eficacia integradora y, especialmente, las aportaciones del derecho comparado, para encuadrar la interpretación en una perspectiva sistemática que tenga en consideración las experiencias jurídicas de las democracias liberales occidentales y las reflexiones sobre los valores que han caracterizado hasta el presente su modelo de pluralismo y de participación democrática.
La cuarta conclusión es que la actual redacción del artículo 140º -a pesar de lo que sostienen tanto defensores como detractores del tercer mandato seguido del actual Gobernador- propicia una lectura coherente del precepto, sin necesidad de forzar el significado de las palabras que integran las proposiciones o de tener por no escritos algunos de sus términos.
La quinta conclusión -la principal de este estudio- es que una interpretación razonablemente democrática y en clave de progreso político y social conduce a afirmar que el actual Gobernador de Salta no puede presentar su candidatura para un tercer periodo de gobierno consecutivo y que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 5 de noviembre de 2013 le obliga, incluso, a adoptar una conducta frontal e inequívocamente opuesta a su postulación como candidato.
La sexta conclusión es que -a diferencia de la limitación- la extensión por vía interpretativa de la cantidad de mandatos seguidos que puede ejercer el Gobernador de Salta es contraria tanto al principio de la forma republicana de gobierno como a la aspiración colectiva, enunciada de forma solemne en el Preámbulo de la Constitución de Salta, de erigir una democracia participativa y pluralista.
La séptima conclusión es que la más reciente evolución democrática a nivel mundial demuestra que la alternancia en el poder es un valor en sostenida alza y que las ventajas estructurales automáticas de que dispone el que gobierna distorsionan la libre e igualitaria competencia democrática y suponen, en determinados contextos culturales y políticos, una seria amenaza de involución democrática.
La octava y última conclusión es que, como afirma Hans VORLÄNDER, un orden democrático no puede considerarse legítimo si los ciudadanos no tienen la impresión y la convicción de que pueden desempeñar un papel adecuado en la vida democrática y que las decisiones políticas que se adoptan son buenas y justas (19).
---------------------------------
NOTAS
(1) BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, Los métodos de interpretación constitucional. Inventario y crítica, traducción de Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez, en Escritos sobre derechos fundamentales, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993.
(2) HESSE, Konrad, Escritos de Derecho Constitucional, traducción de Pedro Cruz Villalón. 2ª. Edición. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1992.
(3) DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Los Derechos Humanos ante los avances científicos y tecnológicos - Genética e Internet ante la Constitución. Tirant Lo Blanch editores - México, 2009.
(4) HESSE, Konrad, op. cit.
(5) HESSE, Konrad, op. cit.
(6) «Nosotros sostuvimos y sostenemos que ese texto (Artículo 140 de la Constitución de Salta) «habla de tres mandatos seguidos. Dice que no puede ser más de dos veces consecutiva. Si nosotros nos atenemos a la interpretación literal, tenemos que ver que “consecutivo”, como lo define el diccionario es ir detrás de uno que se sigue a otra cosa inmediatamente. Se habla de dos mandatos consecutivos, no más, fíjense que es muy importante decir no más de dos mandatos consecutivos, no dice el afirmativo, sólo dos mandatos consecutivos, no más de dos mandatos consecutivos (sic). Para que algo sea consecutivo, a la luz de lo que acabo de decir, que son las definiciones de la Real Academia y que por cierto, con apreciación y valor jurídico, para que exista un mandato consecutivo tiene que existir previamente el original, el inicial, el primero. Existe el original, el que no es consecuencia de nada, es ese el primer periodo, señor presidente, después viene el primero consecutivo al original y ahí estamos en el segundo mandato seguido y después viene el primero consecutivo del primero que es el tercer mandato seguido. Eso lo dice nuestra Constitución». Palabras de Guillermo Martinelli, convencional constituyente y portavoz del gobernador Romero, pronunciadas el día 30 de agosto de 2003 en la única sesión que celebró la asamblea que reformó la Constitución de Salta. http://www.iruya.com/iruyart/articulos/politica-gobierno/27381-constituci.html
(7) HESSE, Konrad, op. cit.
(8) HESSE, Konrad, op. cit.
(9) WRÓBLEWSKI, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, traducción de Arantxa Azurza. Editorial Civitas. Madrid, 1985.
(10) ASÍS ROIG, Rafael de, La interpretación de la Constitución: Sobre cómo interpretar y sobre quién debe ser su intérprete, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. y RAMIRO AVILÉS, M. A. (coords.), "La Constitución a examen: Un estudio académico 25 años después", Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas - Marcial Pons, Madrid, 2004.
(11) HÄBERLE, Peter, Métodos y principios de la interpretación constitucional. Un catálogo de problemas, traducción de Francisco Balaguer Callejón, publicado en http://www.ugr.es/~redce/REDCE13/articulos/Haeberle.htm.
(12) GELMAN, Andrew y KING, Gary, Estimating Incumbency Advantage without Bias American Journal of Political Science, Vol. 34, 4 de noviembre de 1990; COX, Gary y KATZ, Johnatan, Why did the incumbency advantage in U.S. House elections grow, 1996, y ANSOLABEHERE, Stephen y SNYDER JR, James M. The Incumbency Advantage in U.S. Elections: An Analysis of State and Federal Offices, 1942–2000, 2002.
(13) «La patronne [Mme. Verdurin] ... n'en roulait pas moins, sous son front magnifique, bombé par tant de quatuors et les migraines consécutives, des pensées qui n'étaient pas exclusivement polyphoniques». Marcel PROUST, La Prisonnière, 1922, p. 229.
(14) http://avalon.law.yale.edu/17th_century/pa03.asp
(15) La Constitución de Albania (art. 88) dice: «El Presidente de la República es elegido por un mandato de cinco años. Él tiene derecho a ser reelegido una vez».
La Constitución de Alemania (art. 54, parágrafo 2) dice: «El mandato del presidente federal es de cinco años. La reelección es posible por un mandato más, solamente».
La Constitución de Armenia (art. 78) dice: «La misma persona no puede ser elegido Presidente del Estado por más de dos mandatos sucesivos».
La Constitución de Austria (art. 60) dice: «El Presidente federal tiene un mandato de seis años. No tiene derecho a ser reelegido más que una vez».
La Constitución de Bosnia-Herzegovina (art. 5) dice: «El mandato de los miembros de la Presidencia electos después de las primeras elecciones es de dos años, mientras que el mandato de los miembros elegidos a continuación es de cuatro años. Los miembros de la Presidencia no pueden ejercer esta función más que por un mandato más, a continuación del cual no podrán ser candidatos durante cuatro años».
La Constitución de Bulgaria (art. 95) dice: «El Presidente y el Vice-Presidente pueden ser reelegidos en sus cargos por un mandato solamente».
La Constitución de Croacia (art. 95.2) dice: «Nadie puede ser elegido Presidente de la República por más de dos mandatos».
La Constitución de la República Checa (art. 57) dice: «Ninguna persona puede ser elegida Presidente por más de dos mandatos sucesivos».
La Constitución de Eslovenia (art. 103) dice: «El Presidente de la República es elegido por un mandato de cinco años y puede ser elegido por un máximo de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Eslovaquia (art. 103) dice: «La misma persona no puede ser elegida Presidente eslovaco por más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Estonia (art. 80) dice: «El Presidente de la República es elegido por un mandato de cinco años. Ninguna persona puede ser elegida Presidente de la República por más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Finlandia (art. 54) dice: «El Presidente de la República es elegido por sufragio directo por un mandato de seis años. Debe ser nacido finlandés. La misma persona no puede ser elegida Presidente durante más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Francia (art. 6) dice: «El Presidente de la República es elegido por cinco años por sufragio universal directo. Ninguna persona puede ejercer más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Georgia (art. 70) dice: «El Presidente georgiano es designado por una elección general, igual y directa en sufragio secreto y por un mandato de cinco años. La misma persona puede ser elegida como Presidente por dos mandatos consecutivos solamente».
La Constitución de Grecia (art. 30) dice: «La reelección de la misma persona a la presidencia es posible por un nuevo mandato solamente».
La Constitución de Hungría (art. 10) dice: «El Presidente de la República no puede ser reelegido más de una vez».
La Constitución de Irlanda (art. 12) dice: «El Presidente de la República ejerce sus funciones por un mandato de siete años a contar desde el día en que entra en función. La persona que ejerce estas funcionas o que las ha ejercido antes puede ser reelegida por un solo mandato más».
La Constitución de Kirgizstan (art. 61) dice: «La misma persona no puede ser elegida dos veces Presidente».
La Constitución de Letonia (art. 39) dice: «La misma persona no puede ejercer las funciones de Presidente más de ocho años consecutivos».
La Constitución de Moldavia (art. 80) dice: «Ninguna persona puede ser Presidente de la República durante más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Montenegro (art. 97) dice: «La misma persona puede ser elegida Presidente de Montenegro por dos mandatos como máximo».
La Constitución de Polonia (art. 127) dice: «El Presidente de la República polaca es elegido por un mandato de cinco años. Puede ser reelegido por un mandato solamente».
La Constitución de Portugal (art. 118) dice: «Nadie puede desempeñar de por vida una función al nivel nacional, local o regional».
La Constitución de Rumanía (art. 81) dice: «Ninguna persona puede ejercer las funciones de Presidente rumano durante más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución federal de Rusia (art. 81) dice: «La Misma persona no puede ejercer las funciones de Presidente durante más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Serbia (art. 116) dice: «Nadie puede ser electo Presidente de la República por más de dos mandatos».
La Constitución de Suiza (art. 176) dice: «El Presidente de la Confederación preside el Consejo Federal. El Presidente y el Vice-Presidente del Consejo Federal son electos por la Asamblea Federal de entre los miembros del Consejo Federal por el término de un año. La reelección para el siguiente año no está permitida. El Presidente tampoco puede ser electo Vice-Presidente el siguiente año».
La Constitución de Turquía (art. 101) dice: «El mandato del Presidente turco es de cinco años. El Presidente de la República puede ser elegido dos veces, como máximo».
La Constitución de Ucrania (art. 103) dice: «La misma persona no puede ser elegida Presidente ucraniano por más de dos mandatos consecutivos».
(16) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256
(17) ZOLLER, Elisabeth, en ¿Cómo la Constitución de 1958 regula la alternancia? Artículo publicado en el sitio web del Consejo Constitucional francés http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiers-thematiques/2008-cinquantenaire-la-constitution-en-20-questions/la-constitution-en-20-questions-question-n-10.17358.html
(18) NGENGE, Yuhniwo, en Don’t touch my constitution! Burkina Faso's lesson - Publicado el 4 de noviembre de 2014 en Open Democracy - https://www.opendemocracy.net/yuhniwo-ngenge/don%E2%80%99t-touch-my-constitution-burkina-faso%27s-lesson.
(19) VORLÄNDER, Hans, artículo publicado en el Frankfurter Alligemeine Zeitung el 12 de julio de 2011.
------------------------------
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
ABRAMOWITZ, A., Incumbency, Campaign Spending and the Decline of Competition in U.S. Elections, Journal of Politics, 53 (1), 1991.
ALONSO GARCÍA, E., La interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984.
BACHOF, O., ¿Normas constitucionales inconstitucionales?, traducción de L. Álvarez Álvarez, Palestra, Lima, 2008.
BENJAMIN, G. y MALBIN, M., Limiting Legislative Terms, Congressional Quarterly Press, Washington D.C., 1992.
BENTON, T.H., Thirty Years’ View, Volume 1, Appleton, New York, 1854.
BRINKERHOFF, D.W., Taking Account of Accountability: A Conceptual Overview and Strategic Options, en http://www.msiworldwide.com/wp-content/uploads/2011/07/IPC_Taking_Account_of_Accountability.pdf
CANOSA USERA, R., Interpretación constitucional y fórmula política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.
CORNEJO, A. y CATALANO, G.A. (dirs.), Constitución de la Provincia de Salta comentada, anotada y concordada. Tomos I y II. Bibliotex, San Miguel de Tucumán, 2014.
DWORKIN, R., Los derechos en serio, trad. de M. Guastavino, Ariel, Barcelona, segunda edición 1989.
FERRERES COMELLA, V., Justicia constitucional y democracia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, segunda edición, 2007.
GUASTINI, R., Le fonti del diritto e l'interpretazione, Giuffrè, Milano, 1993.
HÄBERLE, P., El Estado constitucional, traducción de H. Fix-Fierro, UNAM, México, 2001.
LIEBHOLZ, G., El Tribunal Constitucional de la RFA y el problema de la apreciación judicial de la política, en Problemas fundamentales de la democracia moderna, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1971.
MENDONCA, D. y GUIBOURG, R.A., La odisea constitucional: Constitución, teoría y método, Marcial Pons, Madrid, 2004,
MÜLLER, F., Arbeitsmethoden Des Verfassungsrechts - Métodos de trabajo del Derecho Constitucional (Fundamentación general de una concepción de los métodos en el trabajo jurídico), traducción de S. Gómez de Arteche y Catalina, Marcial Pons, Madrid, 2006.
PÉREZ ROYO, J., Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2002.
RUBIO LLORENTE, F., Problemas de la interpretación constitucional, en SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J. (ed), El Tribunal Constitucional y su jurisprudencia: Actas del VI Congreso Nacional de Ciencia Política y Derecho Constitucional, Revista Jurídica de Castilla La Mancha, Toledo, N° 3 y 4, abril – agosto 1988.
SABATO, L.J., A More Perfect Constitution: 23 Proposals to Revitalize Our Constitution and Make America a Fairer Country, Walker Publishing, New York, 2007.
TABARROK, A., A Survey, Critique, and New Defense of Term Limits, en http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1994/11/cj14n2-9.pdf
VON SAVIGNY, F. C., Los fundamentos de la ciencia jurídica, en SAVIGNY, KIRCHMANN, ZITELMANN y KANTOROWICZ, La ciencia del Derecho, traducción de Werner Goldschmidt, Losada, Buenos Aires, 1949.
ZAGREBELSKY, G., La Corte Constitucional y la interpretación de la Constitución, en División de poderes e interpretación (A. López Pina ed.), Tecnos, Madrid, 1987.
(1) BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang, Los métodos de interpretación constitucional. Inventario y crítica, traducción de Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez, en Escritos sobre derechos fundamentales, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993.
(2) HESSE, Konrad, Escritos de Derecho Constitucional, traducción de Pedro Cruz Villalón. 2ª. Edición. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1992.
(3) DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Los Derechos Humanos ante los avances científicos y tecnológicos - Genética e Internet ante la Constitución. Tirant Lo Blanch editores - México, 2009.
(4) HESSE, Konrad, op. cit.
(5) HESSE, Konrad, op. cit.
(6) «Nosotros sostuvimos y sostenemos que ese texto (Artículo 140 de la Constitución de Salta) «habla de tres mandatos seguidos. Dice que no puede ser más de dos veces consecutiva. Si nosotros nos atenemos a la interpretación literal, tenemos que ver que “consecutivo”, como lo define el diccionario es ir detrás de uno que se sigue a otra cosa inmediatamente. Se habla de dos mandatos consecutivos, no más, fíjense que es muy importante decir no más de dos mandatos consecutivos, no dice el afirmativo, sólo dos mandatos consecutivos, no más de dos mandatos consecutivos (sic). Para que algo sea consecutivo, a la luz de lo que acabo de decir, que son las definiciones de la Real Academia y que por cierto, con apreciación y valor jurídico, para que exista un mandato consecutivo tiene que existir previamente el original, el inicial, el primero. Existe el original, el que no es consecuencia de nada, es ese el primer periodo, señor presidente, después viene el primero consecutivo al original y ahí estamos en el segundo mandato seguido y después viene el primero consecutivo del primero que es el tercer mandato seguido. Eso lo dice nuestra Constitución». Palabras de Guillermo Martinelli, convencional constituyente y portavoz del gobernador Romero, pronunciadas el día 30 de agosto de 2003 en la única sesión que celebró la asamblea que reformó la Constitución de Salta. http://www.iruya.com/iruyart/articulos/politica-gobierno/27381-constituci.html
(7) HESSE, Konrad, op. cit.
(8) HESSE, Konrad, op. cit.
(9) WRÓBLEWSKI, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, traducción de Arantxa Azurza. Editorial Civitas. Madrid, 1985.
(10) ASÍS ROIG, Rafael de, La interpretación de la Constitución: Sobre cómo interpretar y sobre quién debe ser su intérprete, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. y RAMIRO AVILÉS, M. A. (coords.), "La Constitución a examen: Un estudio académico 25 años después", Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas - Marcial Pons, Madrid, 2004.
(11) HÄBERLE, Peter, Métodos y principios de la interpretación constitucional. Un catálogo de problemas, traducción de Francisco Balaguer Callejón, publicado en http://www.ugr.es/~redce/REDCE13/articulos/Haeberle.htm.
(12) GELMAN, Andrew y KING, Gary, Estimating Incumbency Advantage without Bias American Journal of Political Science, Vol. 34, 4 de noviembre de 1990; COX, Gary y KATZ, Johnatan, Why did the incumbency advantage in U.S. House elections grow, 1996, y ANSOLABEHERE, Stephen y SNYDER JR, James M. The Incumbency Advantage in U.S. Elections: An Analysis of State and Federal Offices, 1942–2000, 2002.
(13) «La patronne [Mme. Verdurin] ... n'en roulait pas moins, sous son front magnifique, bombé par tant de quatuors et les migraines consécutives, des pensées qui n'étaient pas exclusivement polyphoniques». Marcel PROUST, La Prisonnière, 1922, p. 229.
(14) http://avalon.law.yale.edu/17th_century/pa03.asp
(15) La Constitución de Albania (art. 88) dice: «El Presidente de la República es elegido por un mandato de cinco años. Él tiene derecho a ser reelegido una vez».
La Constitución de Alemania (art. 54, parágrafo 2) dice: «El mandato del presidente federal es de cinco años. La reelección es posible por un mandato más, solamente».
La Constitución de Armenia (art. 78) dice: «La misma persona no puede ser elegido Presidente del Estado por más de dos mandatos sucesivos».
La Constitución de Austria (art. 60) dice: «El Presidente federal tiene un mandato de seis años. No tiene derecho a ser reelegido más que una vez».
La Constitución de Bosnia-Herzegovina (art. 5) dice: «El mandato de los miembros de la Presidencia electos después de las primeras elecciones es de dos años, mientras que el mandato de los miembros elegidos a continuación es de cuatro años. Los miembros de la Presidencia no pueden ejercer esta función más que por un mandato más, a continuación del cual no podrán ser candidatos durante cuatro años».
La Constitución de Bulgaria (art. 95) dice: «El Presidente y el Vice-Presidente pueden ser reelegidos en sus cargos por un mandato solamente».
La Constitución de Croacia (art. 95.2) dice: «Nadie puede ser elegido Presidente de la República por más de dos mandatos».
La Constitución de la República Checa (art. 57) dice: «Ninguna persona puede ser elegida Presidente por más de dos mandatos sucesivos».
La Constitución de Eslovenia (art. 103) dice: «El Presidente de la República es elegido por un mandato de cinco años y puede ser elegido por un máximo de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Eslovaquia (art. 103) dice: «La misma persona no puede ser elegida Presidente eslovaco por más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Estonia (art. 80) dice: «El Presidente de la República es elegido por un mandato de cinco años. Ninguna persona puede ser elegida Presidente de la República por más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Finlandia (art. 54) dice: «El Presidente de la República es elegido por sufragio directo por un mandato de seis años. Debe ser nacido finlandés. La misma persona no puede ser elegida Presidente durante más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Francia (art. 6) dice: «El Presidente de la República es elegido por cinco años por sufragio universal directo. Ninguna persona puede ejercer más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Georgia (art. 70) dice: «El Presidente georgiano es designado por una elección general, igual y directa en sufragio secreto y por un mandato de cinco años. La misma persona puede ser elegida como Presidente por dos mandatos consecutivos solamente».
La Constitución de Grecia (art. 30) dice: «La reelección de la misma persona a la presidencia es posible por un nuevo mandato solamente».
La Constitución de Hungría (art. 10) dice: «El Presidente de la República no puede ser reelegido más de una vez».
La Constitución de Irlanda (art. 12) dice: «El Presidente de la República ejerce sus funciones por un mandato de siete años a contar desde el día en que entra en función. La persona que ejerce estas funcionas o que las ha ejercido antes puede ser reelegida por un solo mandato más».
La Constitución de Kirgizstan (art. 61) dice: «La misma persona no puede ser elegida dos veces Presidente».
La Constitución de Letonia (art. 39) dice: «La misma persona no puede ejercer las funciones de Presidente más de ocho años consecutivos».
La Constitución de Moldavia (art. 80) dice: «Ninguna persona puede ser Presidente de la República durante más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Montenegro (art. 97) dice: «La misma persona puede ser elegida Presidente de Montenegro por dos mandatos como máximo».
La Constitución de Polonia (art. 127) dice: «El Presidente de la República polaca es elegido por un mandato de cinco años. Puede ser reelegido por un mandato solamente».
La Constitución de Portugal (art. 118) dice: «Nadie puede desempeñar de por vida una función al nivel nacional, local o regional».
La Constitución de Rumanía (art. 81) dice: «Ninguna persona puede ejercer las funciones de Presidente rumano durante más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución federal de Rusia (art. 81) dice: «La Misma persona no puede ejercer las funciones de Presidente durante más de dos mandatos consecutivos».
La Constitución de Serbia (art. 116) dice: «Nadie puede ser electo Presidente de la República por más de dos mandatos».
La Constitución de Suiza (art. 176) dice: «El Presidente de la Confederación preside el Consejo Federal. El Presidente y el Vice-Presidente del Consejo Federal son electos por la Asamblea Federal de entre los miembros del Consejo Federal por el término de un año. La reelección para el siguiente año no está permitida. El Presidente tampoco puede ser electo Vice-Presidente el siguiente año».
La Constitución de Turquía (art. 101) dice: «El mandato del Presidente turco es de cinco años. El Presidente de la República puede ser elegido dos veces, como máximo».
La Constitución de Ucrania (art. 103) dice: «La misma persona no puede ser elegida Presidente ucraniano por más de dos mandatos consecutivos».
(16) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256
(17) ZOLLER, Elisabeth, en ¿Cómo la Constitución de 1958 regula la alternancia? Artículo publicado en el sitio web del Consejo Constitucional francés http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiers-thematiques/2008-cinquantenaire-la-constitution-en-20-questions/la-constitution-en-20-questions-question-n-10.17358.html
(18) NGENGE, Yuhniwo, en Don’t touch my constitution! Burkina Faso's lesson - Publicado el 4 de noviembre de 2014 en Open Democracy - https://www.opendemocracy.net/yuhniwo-ngenge/don%E2%80%99t-touch-my-constitution-burkina-faso%27s-lesson.
(19) VORLÄNDER, Hans, artículo publicado en el Frankfurter Alligemeine Zeitung el 12 de julio de 2011.
------------------------------
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
ABRAMOWITZ, A., Incumbency, Campaign Spending and the Decline of Competition in U.S. Elections, Journal of Politics, 53 (1), 1991.
ALONSO GARCÍA, E., La interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984.
BACHOF, O., ¿Normas constitucionales inconstitucionales?, traducción de L. Álvarez Álvarez, Palestra, Lima, 2008.
BENJAMIN, G. y MALBIN, M., Limiting Legislative Terms, Congressional Quarterly Press, Washington D.C., 1992.
BENTON, T.H., Thirty Years’ View, Volume 1, Appleton, New York, 1854.
BRINKERHOFF, D.W., Taking Account of Accountability: A Conceptual Overview and Strategic Options, en http://www.msiworldwide.com/wp-content/uploads/2011/07/IPC_Taking_Account_of_Accountability.pdf
CANOSA USERA, R., Interpretación constitucional y fórmula política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.
CORNEJO, A. y CATALANO, G.A. (dirs.), Constitución de la Provincia de Salta comentada, anotada y concordada. Tomos I y II. Bibliotex, San Miguel de Tucumán, 2014.
DWORKIN, R., Los derechos en serio, trad. de M. Guastavino, Ariel, Barcelona, segunda edición 1989.
FERRERES COMELLA, V., Justicia constitucional y democracia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, segunda edición, 2007.
GUASTINI, R., Le fonti del diritto e l'interpretazione, Giuffrè, Milano, 1993.
HÄBERLE, P., El Estado constitucional, traducción de H. Fix-Fierro, UNAM, México, 2001.
LIEBHOLZ, G., El Tribunal Constitucional de la RFA y el problema de la apreciación judicial de la política, en Problemas fundamentales de la democracia moderna, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1971.
MENDONCA, D. y GUIBOURG, R.A., La odisea constitucional: Constitución, teoría y método, Marcial Pons, Madrid, 2004,
MÜLLER, F., Arbeitsmethoden Des Verfassungsrechts - Métodos de trabajo del Derecho Constitucional (Fundamentación general de una concepción de los métodos en el trabajo jurídico), traducción de S. Gómez de Arteche y Catalina, Marcial Pons, Madrid, 2006.
PÉREZ ROYO, J., Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2002.
RUBIO LLORENTE, F., Problemas de la interpretación constitucional, en SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J. (ed), El Tribunal Constitucional y su jurisprudencia: Actas del VI Congreso Nacional de Ciencia Política y Derecho Constitucional, Revista Jurídica de Castilla La Mancha, Toledo, N° 3 y 4, abril – agosto 1988.
SABATO, L.J., A More Perfect Constitution: 23 Proposals to Revitalize Our Constitution and Make America a Fairer Country, Walker Publishing, New York, 2007.
TABARROK, A., A Survey, Critique, and New Defense of Term Limits, en http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1994/11/cj14n2-9.pdf
VON SAVIGNY, F. C., Los fundamentos de la ciencia jurídica, en SAVIGNY, KIRCHMANN, ZITELMANN y KANTOROWICZ, La ciencia del Derecho, traducción de Werner Goldschmidt, Losada, Buenos Aires, 1949.
ZAGREBELSKY, G., La Corte Constitucional y la interpretación de la Constitución, en División de poderes e interpretación (A. López Pina ed.), Tecnos, Madrid, 1987.
